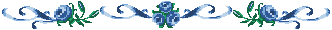RELATOS CORTOS (1)

Diploma expedido al escritor Antonio G. Colomina Riquelme como finalista en el 11º Concurso de Relatos Urbanos
en la 48º Feria del Libro de Alicante.
Alicante, 27 de abril de 2018
Fdo. José A. López Vizcaíno y Mariano Sánchez Soler
***
JAVIER, UN CRUZADO EN LA CORTE CELESTIAL
Era yo muy pequeño, no más de 8 ó 9 años, cuando tuve la dicha de conocer a un niño de mi misma edad que era amigo de todos, no importaba
la condición social que tuviera. Javier, ese era su nombre, pertenecía a una familia de la alta sociedad oriolana, su físico era el de un pequeño
príncipe de cuento de hadas: cabello largo ensortijado de color oro, tez blanca nacarada con ojeras ligeramente marcadas, de fácil sonrisa que
dejaba ver una dentadura de niño perfecta. En invierno vestía pantalón bombacho de cheviot, jersey a rombos de colores y zapatos de piel
marrón con suela de crepé. En Su dedo anular izquierdo lucía siempre un anillo de oro con sus iniciales, colgado de su cuello una medallita con la
Virgen de Monserrate, igualmente de oro. Este amiguito tan especial residía en una mansión de una céntrica calle oriolana, el palacete era de difícil
acceso por sus medidas de seguridad, lo flanqueaba una valla con puerta de hierro terminada en punta de lanza por donde asomaban unos
jazmineros que perfumaban con su fragancia toda la calle; tras el portón, un extenso jardín con palmeras, geranios y varias clases de arbustos.
Merodeaba siempre por allí un perro de grandes proporciones que se encargaba de mantener alejados a los hipotéticos amigos de lo ajeno.
La entrada a la casa era de lo más noble: unas escaleras de mármol llevaban a dos grandes puertas de roble donde sobresalían dos cabezas
de león artísticamente talladas, sendos picaportes dorados pendían en el centro de cada portón y, sobre la misma, una visera parasol de
cristal esmerilado. En las serenas noches oriolanas se escuchaba el rumor del agua al discurrir por el caudaloso río que fluía por la parte
trasera de la finca, rompiendo en cascada en los azudes, emanaba de su cauce un aroma natural a caña mojada y anguila que impregnaba
toda la finca. El continuo criquear de un grillo alojado permanentemente en un capitel de la casa parecía querer anunciar el remanso de
paz que se vivía en aquel lugar. Aquella residencia podía haber servido como marco ideal para una novela de misterio.
Mi amiguito Javier vivía felizmente con su familia y servidumbre en aquella singular mansión. Asistía a un colegio de primera enseñanza
en la extinguida calle del Molino. Su bondad y su comportamiento de niño muy bien educado en unos valores cristianos no dejaban lugar
a dudas de su ejemplar conducta.Pero todos los niños que, de alguna manera le conocíamos, deseábamos jugar con él —nunca en la calle, ya que su
condición social no le permitía tal cosa, por otra parte, tampoco lo necesitaba al poseer en su misma casa gran cantidad de espacio para ello—.
Sus juguetes eran únicos en el pueblo, sus padres se los adquirían en Madrid. Cuando nos veíamos por uno de los ventanales de su casa que
daban a la calle me hacía señales invitándome a entrar en su domicilio para jugar juntos, como yo siempre accedía encantado a su petición, hacía
salir hasta la puerta de la valla exterior a una sirvienta vestida de negro con delantal de puntilla y cofia blancos, conduciéndome cortésmente hasta
el lugar donde se encontraba mi amiguito Javier. Mi compañero de juegos disponía de un cuarto repleto de juguetes de excelente calidad, como hijo menor
que era de una familia adinerada. Recuerdo muy especialmente dos artilugios que eran únicos en Orihuela: un patinete de dos ruedas
blancas del tamaño de un plato con sendos guardabarros, tenía manillar con sus frenos, un faro y un timbre. Deslizarse por aquellos largos
pasillos de finas losetas con el patinete de Javier era un auténtico placer. El otro objeto que era sin lugar a dudas el rey de todos: un coche de pedales.
En aquella época de la posguerra casi nadie podía disfrutar de algo así, tan solo algún niño privilegiado. En este caso, Javier era tan generoso
que no dudaba un momento en compartir sus costosos y bonitos juguetes con sus amigos, algo inusual en los niños de entonces.
Pero cuando nos juntábamos varios amigos en su finca, el juego preferido era emular las hazañas del mítico héroe de ficción El Guerrero del Antifaz,
por aquella época muy de moda. Nos dividíamos en dos grupos, unos los moros y otros los cristianos. Todos enarbolábamos burdas espadas de
madera a excepción de Javier, que era nuestro anfitrión y capitán, él siempre lucía una espada con hoja de goma pintada de purpurina plateada y
empuñadura de filigrana dorada. Además, se cubría el rostro con un antifaz de las mismas características de nuestro admirado personaje de leyenda.
El juego consistía en entablar luchas entre musulmanes y cristianos, tomando los enormes jardines de nuestro amigo como campo ideal para
nuestras batallas. Al jefe de los cruzados le llamábamos El Guerrero del Antifaz, y al líder de los moros Ali Kan.
Todos los contendientes debíamos de llevar mucho cuidado en no lastimar a nuestro anfitrión, ya que corríamos el riesgo de que sus padres le
prohibieran jugar de nuevo con nosotros, lo que no deseaba nadie.Un aciago día, nuestro querido Javier fue vencido, no por árabes ni cristianos,
sino por una enfermedad asesina que cabalgó por su preciosa y jovencísima sangre de niño bueno. Era un chico demasiado perfecto para
permanecer en este mundo, así que, Dios, cuyos designios son inescrutables, le reservó un lugar especial en su escolta celestial. Nuestro
querido amiguito Javier, con su espada de purpurina plateada y empuñadura de filigrana en oro, fue ascendido a caballero cruzado de la
corte celestial, haciendo guardia junto a San Miguel Arcángel ante el supremo Hacedor. Es tal el recuerdo que perdura en mí de aquel encantador
niño que, cuando escribí en el año 2009 mi libro Como la seda y el esparto, tuve que elegir un nombre para el personaje protagonista
de la historia, debía de ser un nombre que me trajese buenos recuerdos ya que lo tenía que repetir infinidad de veces en mi extenso relato.
Sin pensarlo dos veces, me decidí por el nombre de mi amiguito de la infancia como modesto y sincero homenaje a su memoria.
La ausencia prematura de Javier causó en mí un impacto difícil de olvidar, mi único consuelo fue la explicación que recibí de mis padres:
“Hijo, no estés triste, tu amiguito Javier era tan bueno que Dios lo quería para Él y lo ha convertido en un ángel, ahora con sus alitas revolotea por el cielo”.
***
LA AMENAZA
El Centro Comercial había quedado en penumbra, sólo con algunas luces de emergencia, el apagón fue general en la ciudad.
Rebeca quedó aterrorizada, en el departamento de perfumería donde se encontraba se agarró con ambas manos al mostrador,
permaneció inmóvil, como petrificada. Acababa de ver a Iván, el hombre que fue su pareja sentimental. No podía estar muy
lejos de ella, la seguía siempre. ¿Llevaría a cabo sus amenazas aprovechando la oscuridad?... —Se preguntó—. Esa idea la abrumaba.
Rebeca se estremecía cada vez que alguien la rozaba; de pronto, notó una mano en su hombro por detrás. Ella dio un grito, el pánico la invadió.
—Señorita, no tema, soy policía —dijo el uniformado.
—Gracias que está usted aquí —respondió aliviada.
—Sígame, yo la pondré a salvo —la calmó el agente.
Rebeca se adhirió al policía como si le fuera la vida en ello, dirigiéndose ambos hacia una salida abriéndose paso entre el gentío.
Al llegar a la puerta un coche patrulla la esperaba.
— ¿Dónde me llevan?, —preguntó.
—A Comisaría, —respondió el agente.
Ella estaba confusa. Al llegar al centro policial un inspector de la Brigada de la Policía Judicial la recibió amablemente,
la invitó a pasar a una dependencia.
—Pase por favor, ¿reconoce a ese hombre?, —le preguntó el inspector mirando ambos por una ventana acristalada.
—Si, es Iván Ramírez, mi antiguo novio, estoy amenazada por él —respondió Rebeca. —Ya lo sabíamos —afirmó el agente—fue
detenido por el vigilante del Centro Comercial donde se encontraba usted, iba armado y creíamos que era un atracador, al declarar ha
dicho que su intención no era robar sino asesinarla. Ese individuo no le hará más daño, permanecerá en los calabozos hasta que pase a
disposición del Juez de Instrucción que, no dudo, decretará su ingreso en prisión.
Rebeca se marchó a casa más tranquila, pero muy nerviosa y preocupada, de momento estaba a salvo, pero ¿hasta cuándo duraría esa paz?...
¿Cuándo acabaría en su vida esa amenaza?... La sola idea de pensarlo la atormentaba.
* * *
NUNCA MÁS EL Bullying
Suena el despertador, Amira se incorpora rápidamente, mientras su esposo Alí se da media vuelta en la cama y se enrosca con la manta haciéndose el remolón.
— ¡Alí, son las siete, llama al niño mientras yo voy preparando el desayuno!—dijo Amira.
Alí era un hombre de mediana edad, trabajaba en la agricultura, su esposa Amira cuidaba de Abdel Salam, su único hijo, y de su casa.
El matrimonio y su hijo de nueve años llegaron a España procedentes de Marruecos hacía tan solo seis años. No les había ido del todo mal,
él encontró trabajo en el campo y pudieron alquilar un modesto piso, llevaban una vida tranquila y sin agobios, pero algo les inquietaba, notaban a su hijo preocupado.
Aquella mañana era como todas, Alí se marchó a su trabajo, mientras el niño Abdel Salam, tras tomar el desayuno se encaminó muy nervioso hacia el colegio.
El niño deseaba con todas sus fuerzas que aquél día no fuera como los anteriores. Entró por la puerta del centro escolar con pocas ganas, titubeando
, intranquilo… Hacía algún tiempo venía soportando las bromas pesadas de sus compañeros de clase. Lo que hoy se ha dado en llamar Bullying.
El acoso físico y psicológico al que sometían los escolares a Abdel Salam, iba día a día en aumento. Aquella situación se estaba haciendo insoportable,
le ponían zancadillas, le afeaban su pelo negro anillado, se reían al verlo comer, […]
Aquél día, Abdel Salam estaba triste y solitario en el recreo, de pronto apareció un señor muy bien vestido y, al verlo en un rincón del patio
agachado y con su cabeza entre las piernas, sedirigió a él:
— ¿Qué te ocurre, cómo te llamas?— Espetó el hombre.
Abdel Salam no le respondió. Aquél señor insistió.
—Si no me dices tu nombre y qué es lo que te ocurre no podré ayudarte— soltó.
El niño al ver la insistencia de aquél señor se decidió a hablar.
— Señor, como soy moro mis compañeros de clase me acosan, y yo estoy muy triste porque no quieren jugar conmigo.
Yo veo las fiestas de Moros y Cristianos de mi pueblo y son todos muy amigos. ¿Por qué ellos no me quieren a mi?...
— ¡Ah, es eso! —Respondió el hombre contrariado. No te preocupes, ven conmigo que hablaremos con el director.
Agarró al niño de la mano y lo llevó hasta donde se encontraba el director. Al llegar a la puerta del despacho se escuchó una voz desde el interior que dijo:
¡Pase don Juan! Aquél hombre bien vestido y amable era el inspector de Enseñanza Primaria, se encontraba en el Centro para supervisar y controlar,
desde el punto de vista pedagógico y organizativo el funcionamiento y los programas del colegio. Algo no marchaba bien si aquél niño
era víctima del acoso de sus compañeros de clase. Don Juan puso en conocimiento del director el problema de Abdel Salam, instándole a
que hablara con los padres y solucionara ese asunto que atormentaba al pequeño. La acertada intervención de aquél inspector de Enseñanza Primaria fue providencial.
El niño Abdel Salam pudo terminar felizmente su enseñanza y continuar sus estudios en otros centros. Hoy es médico en ejercicio en un hospital.
***
BUENOS DÍAS DEPRESIÓN, ADIÓS TRISTEZA
Aquella fría mañana de invierno me desperté sin que llegase a sonar el despertador. Me incorporé de la cama dirigiéndome,
dando trompicones, al cuarto de baño. Al mirarme en el espejo observé en mi cara que ese no sería mi día. Me vi demacrado,
ojeroso, con aspecto de hombre derrotado. No, no sería mi día...
Con el ánimo tirado por los suelos me dispuse a afeitarme y ducharme, después volví a mi habitación a vestirme. Otra vez
lo mismo—pensé—, esta rutina diaria acabará conmigo.
Una vez me tomé la taza de café que Marta, mi amable esposa, me preparó como de costumbre, me dirigí a la habitación de los
niños que todavía dormían y les di un beso, primero a Luis y después a Sergio; ya no les volvería a ver hasta la noche.
Tras despedirme de mi mujer y desearle un buen día, me fui en busca del coche que tenía aparcado en el garaje del adosado.
Nada más ponerle en marcha encendí instintivamente la radio. ¡Mierda! Lo que me faltaba para terminar de arreglarme el cuerpo:
50 muertos en Irak. 5 cayucos cargados de subsaharianos medio muertos en Las Palmas. La DGT dice que se han registrado 43 muertos
en las carreteras españolas en el último fin de semana. El euribor sigue subiendo y las hipotecas se pondrán por las nubes...
¿Es que en este país no hay ni una noticia buena?, —musité cabreado—. Terminé por apagar la radio hecho un basilisco.
Enfilé la carretera de La Coruña y diez kilómetros antes de llegar a Madrid, el tapón de todos los días: primera, parada, primera,
parada... así más de una hora. Una joven que conducía un monovolumen detrás de mí, la observé por el retrovisor devorándose las uñas.
Por fin entré en la capital, eran los 8,15 y todavía era de noche aunque se vislumbraban las claras del día. Me dirigí hacia mi centro de
trabajo en la calle O’Donell, metí el Mondeo en el parking de siempre y me fui caminando hacia la clínica que la tenía a unos doscientos
metros. Continuaba con la moral por los suelos...
Al llegar, observo el luminoso “Centro de Odontología Integral”. — ¿Será posible? Medio letrero a oscuras, habrá que avisar al electricista
que lo revise, tengo que estar yo en todo...
Subí las escaleras hasta la entreplanta, al entrar, me encontré como siempre a Marga, la recepcionista, con su habitual jovialidad.
—Buenos días y fresquitos don Luis —me saludó.
—Buenos días, sí, fresquitos —respondí de mala gana.
— ¿Cuántos pacientes tenemos hoy?
—Seis por la mañana y cinco para la tarde —respondió la recepcionista.
—Que pase el primero dentro de cinco minutos —ordené—. ¡Ah! Llame al electricista que repare el luminoso.
Comencé la faena a desgana, ya lo intuí bien temprano que hoy no sería mi mejor día: la apatía, la monotonía y el hastío invadían todo mi cuerpo.
Me puse la bata verde y entró el primer paciente.
— ¿Qué le ocurre?—, pregunté. —Doctor, tengo un flemón que me tiene toda la noche sin dormir, el dolor es horroroso,
no sé qué hacer, me he pasado la noche dándole vueltas al pasillo.
Tras examinarle la boca, le extendí una receta con Ibuprofeno 600 mg, y amoxicilina de 500 mg, le recomendé que volviese en una semana.
Entró el segundo paciente, era una señora a la que había que practicarle la extracción de una muela del juicio. Llamé a Eva, la auxiliar.
Tras inyectarle la anestesia a la paciente, pedí el instrumental a Eva, ésta me iba proporcionando lo que le pedía: —Pico de loro, la fresa, el botador—le requería.
Terminó bien y enseguida pasó el otro; hubo que hacerle una endodoncia, el siguiente una ortopantomografía, etcétera. Nada nuevo para mí, lo de todo los días.
Así transcurrió la mañana y llegó la hora de comer, fui al restaurante de siempre y me atendió Pepe, un camarero joven que me aburría con sus
chistes de mal gusto y sus confianzas que yo nunca le dispensé, de buena gana iría a otro sitio a comer; pero ese restaurante me quedaba cerca
del trabajo y la relación calidad-precio estaba bien.Me di una vuelta después de comer para despejarme un poco y tomar un té, como de costumbre,
en la cafetería “Capricho”, era un lugar agradable donde se podía hojear la prensa del día con tranquilidad.
Eran ya casi las cinco y de nuevo regresé a la clínica. Al entrar me saludó Yolanda, la recepcionista del segundo turno.
—Buenas tardes don Luis, la paciente primera es para un implante dental. —Que pase.Continué con la rutina: implantes, extracciones, desvitalizar nervios...
Así llegaron las nueve de la noche; casi exhausto me despedí del personal y me dirigí hacia el coche, ya no podía más, el agotamiento físico y psíquico podía conmigo.
Ahora me esperaba salir de Madrid, tomar la carretera de La Coruña y entre atascos hacer cincuenta kilómetros hasta llegar a casa.
La sola idea me ponía los vellos como escarpias.Hecho unos zorros llegué por fin a mi bungalow, eran ya las diez y media de la noche, el frío se hacía notar, metí
el coche en el garaje y mientras subía las escaleras mentalmente me preguntaba: ¿Vale la pena esta vida que llevo? ¿Por qué tantas horas de lucha al día?
—Hola cariño—saludé a Marta al tiempo que le daba un beso.
—Hola tesoro, la cena está preparada. ¿Qué tal fue el día?
—Bien, bien, como siempre.
—¿Y los niños? —Pregunté.
—Un poco resfriados, se han dormido hace una hora —dijo mi esposa.
—Subiré a darles un beso antes de ponerme a cenar.
Al llegar a la habitación, vi a mis dos hijos durmiendo como dos angelitos, estaban sonrosados, guapísimos; me quedé
mirándolos un rato y en ese momento recorrió por todo mi cuerpo una sensación de bienestar, de felicidad interior, algo
que no había experimentado en todo el día, musité: —no tengo derecho a quejarme, soy afortunado... ¡Adiós tristeza!
Dije para mí al mismo tiempo que me dispuse para cenar con mi esposa.
***
FELIZ AÑO NUEVO
Nochevieja de 1965, huyendo del barullo de la Puerta del Sol me dirigí hacia la Gran Vía. Estaba solo y lejos de mis familiares y amigos.
Aquel año no pude pasar esos días en mi tierra. Me paro frente a un escaparate donde había un televisor “Marconi” en blanco y negro
funcionando, iban a retransmitir las doce campanadas. Noté por detrás una mano en mi hombro.
-¿Tomaría usted estas uvas conmigo?
Aquél mendigo estaba solo, como yo, las tomamos juntos y nos deseamos un feliz año nuevo. Todo fue un espejismo. Mi sombra me traicionó.
* * *
LA JUBILACIÓN
—Buenas tardes, —saludó Pedro Antonio al camarero.
—Buenas tardes señor, ¿qué va a tomar?
—Una cerveza y un pincho de tortilla, por favor.
—Enseguida —respondió el camarero.
—Gracias, —dijo Pedro Antonio al servirle su consumición.
—De nada señor. Hace hoy muy buena tarde —afirmó el camarero con ganas de entablar conversación.
—Cierto, —contestó Pedro Antonio.
—Tengo ganas de llegar a la jubilación para disfrutar de estos días tan buenos con las aficiones que tengo, será maravilloso poder ir de pesca,
jugar al tenis, montar en bicicleta y todo ello sin control de horarios ni obligaciones laborales, —dijo el camarero que apenas tendría 30 años de edad.
—Sí, eso decía yo a su edad y aquí me tiene, —respondió Pedro Antonio que ya pasaba los 70 años.
—Entonces, ¿usted no disfruta de la jubilación? —preguntó el camarero.
—Sí, claro, pero de otra forma distinta. Me levanto más tarde, voy a la consulta médica sin pedir permiso a mi jefe, recojo a mi nieta por las tardes en el
colegio porque mi hija tiene que trabajar, ayudo a mi esposa en las tareas domésticas, llevo la contabilidad de las pastillas que tenemos que tomar mi esposa
y yo... y cuando puedo me acerco a este bar a sentarme un rato.
—Bueno, esto rompe un poco mis esquemas de la jubilación, yo creía que se podría disfrutar del deporte y hacer todo lo que ahora no puedo hacer...
—Eso creía yo; cuando se tiene la edad suya se piensa así porque el cuerpo tiene mucha vitalidad. A mi edad las cosas cambian, ya no se tienen hijos,
se tienen nietos, los medicamentos invaden nuestro cuerpo, la pensión es baja, los achaques nos merman las pocas ilusiones que nos quedan...
—Buenas tardes, —saludó Pedro Antonio al camarero al tiempo que se levantaba de la silla.
—Adiós señor, —respondió el camarero quedando muy pensativo.
* * *
LA NIEBLA
Álvaro acababa de coger el coche en el garaje de su chalet, como siempre iba a dirigirse a su despacho en la fábrica de conservas que regentaba y
de la que era su mayor accionista. El itinerario era el mismo, salía por una carretera secundaria hasta tomar la autovía, a veinte kilómetros una
salida hasta una estrecha y deteriorada vía que le llevaba hasta la factoría.
Aquella fría mañana de enero, Álvaro hizo el recorrido habitual, pero se encontraba extraño, lo veía todo distorsionado, hizo el camino y al llegar
a la salida de la autovía ocurrió algo inesperado, un banco de niebla muy densa le sorprendió, invadió de tal forma el vehículo que a Álvaro se le hizo
imposible continuar, como pudo se acercó lo más posible a la derecha y aparcó con los intermitentes puestos, no podía arriesgarse a continuar la marcha
en esas condiciones, ni siquiera con los faros antiniebla. De pronto, escuchó una voz muy potente que procedía del exterior del vehículo, como si de un trueno se tratara.
-¡Álvaro, Álvaro!—Le gritó la misteriosa voz.
-¿Quién me llama?—respondió.
-Soy yo, ¿no me conoces?
-Claro que no, dime quién eres y qué quieres de mí —respondió Álvaro en un estado de nerviosismo sin precedentes en él.
-Soy la voz de tu conciencia que te pide explicaciones.
-¿Explicaciones, de qué?
-Acuérdate, hace tres años despediste de la fábrica a un padre de familia numerosa, el hombre te suplicaba por su empleo y tú, con tu soberbia
habitual, lo echaste a la calle sin piedad. Aquél hombre enfermó de gravedad y murió, su viuda y sus cinco pequeños lo pasaron muy mal,
tan mal que hasta hoy están viviendo de manera muy precaria.
—Bueno, bueno, yo tengo que defender los intereses de la fábrica —respondió Álvaro cada vez más asustado y sudoroso.
—Sí, pero la humanidad en los procedimientos es cosa sagrada, no olvides que primero está la conciencia…
Y continuó la voz:
— ¿Qué me dices de esa empleada que llamaste a tu despacho para echarle una reprimenda injustificada? La pusiste verde, le faltaste
al respeto, llegaste hasta el insulto, y todo porque era la única que no correspondía a tus insinuantes miradas…
Álvaro cada vez más confuso y nervioso no sabía qué responder, se secaba la frente con el pañuelo y movía la cabeza de un lado para otro.
—Desde que falleció tu padre que era una buena persona y te quedaste al frente del negocio, todas tus decisiones han sido injustas,
egoístas, inhumanas… siempre obras en perjuicio de tus trabajadores.
—Bueno, es posible que en alguna ocasión no me portara bien con ellos, pero te repito que debo defender los intereses de la empresa, yo no soy una
hermanita de la caridad, mi misión es ganar dinero y hacer que la firma vaya prosperando —respondió Álvaro al borde del desfallecimiento.
—Sí, pero tú vives a lo grande, tienes un enorme chalet, otro en la playa para tus vacaciones, un Mercedes descapotable, un BMW de
representación, una moto de gran cilindrada Harley Davidson, la Visa platino para tus gastos…
Álvaro ya no podía más, su desasosiego le invadía todo el cuerpo, la voz de su conciencia
le acusaba una y otra vez y ya no tenía argumentos para defenderse, estaba al borde del colapso. Continuó la oculta voz:
—Todo lo que dejó dicho para su cumplimiento tu progenitor lo has anulado: Las cestas de navidad para los empleados, la comida de
Empresa anual, los aguinaldos a los hijos del personal más humilde, las aportaciones anuales al Asilo de Ancianos del pueblo… Y todo eso lo has utilizado para tu lucro personal.
-¡Ya no puedo más, ya no puedo más!—repetía una y otra vez…
La voz le dijo por último:
—Puesto que eres un miserable y no tienes signos de arrepentimiento, te mereces un castigo.
-¡Por favor, por favor, no me hagas daño, tengo mujer e hijos…!
Gritaba Álvaro desesperado.
En ese momento, empezó a notar una presión sobre su garganta y un fuerte dolor en el pecho, un sudor frío le cubría todo su cuerpo, estaba entrando en coma. Dio un tremendo grito:
—¡¡Nooooo!!
-¿Qué te pasa?—Le despertó su esposa.
-Eva, ha sido horroroso, he estado a punto de morir, una horrible pesadilla casi acaba conmigo.
—Tranquilízate, anda, date una ducha bien caliente y mientras te preparo un café —le consolaba su esposa.
Álvaro ese día salió como siempre para la fábrica, pero con otro talante, dispuesto a enmendar todos los errores cometidos anteriormente.
***
MI ESCRITORIO Y YO
Siento un especial cariño por mi mesa escritorio. Es un buró de madera de nogal, no muy grande, pero lo suficientemente cómodo para la función
que desempeña. Está provisto de tres cajones inferiores, tres en medio y dos en la parte superior, son pequeños y muy coquetos, en ellos guardo mis
cosas más queridas: algunos relojes de bolsillo, estilográficas, un reposa plumas, así como un secante basculante que perteneció a mi padre, además
de otros objetos regalo de mis hijas y familiares en sus frecuentes salidas por países del extranjero. Una fotografía familiar preside el apreciado mueble.
El buró es mi pequeño mundo; cuando bajo la ovalada puerta queda dentro de él un universo de recuerdos y añoranzas, ¿cómo podría describir lo que
siento en realidad por ese mueble?... Es como una madre que van saliendo de su curvado vientre hijos en forma de papel y tinta.
Al ponerme a escribir sobre él, inconscientemente, se desliza mi mano por su fina madera acariciando su superficie, en esos momentos experimento una
muy agradable sensación en las yemas de mis dedos, como el que palpa algo muy querido y especial. Es mi buró de esas posesiones que nunca te arrepientes
de haber adquirido; es en definitiva, ese mueble que te acompaña toda la vida y al final, cuando uno ya no está, va a parar a las manos de los hijos como
el tesoro personal de su padre, y que ellos, conservarán con el mismo cariño que yo guardo el antiguo secante basculante de mi progenitor.
***
LOS HUESOS HABLAN
RELATO INSPIRADO EN EL CUENTO DE JULIO CORTÁZAR “CASA TOMADA"
... Irene y yo, tras arrojar la llave de la casa a una alcantarilla, decidimos acabar de una vez por todas con esa pesadilla que nos atormentaba; era imposible
continuar residiendo en aquél caserón que nos esclavizaba, por ello decidimos marcharnos a una residencia regentada por seglares que, según nuestras referencias
funcionaba muy bien. Al fin y al cabo con los ingresos mensuales que nos proporcionaban nuestras fincas campestres no tendríamos ningún problema para pagar
nuestra asistencia, y todavía nos sobraría dinero. Así lo hicimos, como único equipaje Irene llevaba una maleta con algo de ropa y sus inseparables agujas de
tejer enganchadas a un chaleco de lana aún sin acabar. Yo, por mi parte, llevaba un par de trajes, varias camisas y algo de ropa interior, no mucho porque deseaba
dejar espacio para mis libros de literatura francesa. Mientras tanto, aquella siniestra casa continuaba cerrada, así pasaba el tiempo, Irene hizo amigas con su misma
afición en la Residencia “Sagrado Corazón”, pasaba las horas del día tejiendo y cambiando impresiones sobre esta manualidad que la apasionaba. Por mi parte,
la lectura y los largos paseos por los jardines colindantes eran las actividades que me ocupaban casi todo el día. Pasaron tres años en aquel lugar que llegamos a sentir
como nuestro hogar. Irene y yo comentábamos lo mucho que trabajábamos en nuestra casa: La limpieza diaria, la comida, las averías que surgían continuamente
en aquella casa tan grande y vieja..., sin embargo, puesto que ya nos habíamos habituado a la vida de la residencia, creímos conveniente poner a la venta la casa
toda vez que nosotros ya no la necesitábamos. Así lo hicimos. Un día se interesó por su compra una familia muy numerosa, eran un matrimonio con siete hijos que iban
desde los 5 a los 18 años, además vivían con ellos los padres de la mujer, en total once personas. Les gustó la casa por ser grande y tener posibilidades de reformas.
Llegaron a un acuerdo económico y se quedaron con la propiedad. La familia Peñaranda se instaló enseguida en la vivienda, venían de un pueblo pequeño a unos 200 kilómetros
de la capital, sus miras eran los estudios de los hijos, próximo a comenzar el nuevo curso escolar no podían perder tiempo; las reformas ya las harían una vez viviendo en ella.
Irene y yo quedamos satisfechos con la venta, sin embargo, la preocupación nos embargaba, ¿serían los nuevos propietarios “expulsados” como lo fuimos nosotros?
Esa duda rondaba siempre nuestras cabezas. Una mañana, después del desayuno, me encontraba yo charlando con Irene, de momento apareció
Marta, la trabajadora social del Centro, dirigiéndose a nosotros nos espetó:
—Tienen ustedes una visita, se encuentra esperando en la sala recibidor.
—¿Nosotros? —respondimos los dos al unísono.
—Sí, ustedes, no tarden en acudir, por favor.
Irene y yo nos miramos fijamente, nosotros no teníamos familia ni tampoco amigos, habíamos vivido muchos años en soledad en aquella casa de la que fuimos “echados”.
Al llegar a la sala recibidor vimos al señor Peñaranda, éste, sin más les dijo:
—Hemos comenzado las obras en la casa, al ahondar el suelo para introducir los desagües han aparecido restos humanos.
Irene y yo nos miramos de nuevo estupefactos. [...]
***
VACACIONES CONTRA VIENTO Y MAREA
Para Nicomedes el mes de agosto con sus vacaciones era tan necesario que para renunciar a ellas tendrían que ocurrir hechos muy importantes, por eso las esperaba ávidamente durante todo el año, significaba más que el no trabajar, el salir del pueblo, ver el azul del mar, respirar en libertad, lejos de la opresión y las arcaicas costumbres provincianas de la Extremadura profunda.
Nicomedes Santos era el cabeza de familia, regentaba una tienda en el pueblo donde se vendía de todo un poco. Uno de esos comercios que al entrar se entremezclan los aromas. Lo mismo se podía comprar una colonia a granel que un bocadillo de sardinas en aceite. La tienda de Nicomedes se podía decir que era casi imprescindible en Torrejoncito. Ese verano tenía que realizar algunas reformas pues el negocio se quedaba obsoleto, debía sustituir el mostrador, poner estanterías nuevas y cambiar el pavimento toda vez que presentaba algunos desperfectos. Lo había calculado todo, no iba a renunciar a sus vacaciones por ello; su cuñado que no salía del pueblo se encargaría de la vigilancia de las obras.
Por otra parte, existía otro ‘pequeño’ inconveniente, su hija Sandra debía preparar el ingreso en la Universidad de Salamanca, ese verano iba a tomar clases particulares. Nicomedes lo arregló, no pensaba renunciar a su playa de ninguna de las maneras, se puso en contacto con un viejo amigo de Punta Umbría y éste, le consiguió un profesor en Huelva para que asistiera la joven a clases particulares.Había algo más, el abuelo ya había cumplido los 81 y su estado de salud era precario. Andrés, el hijo mayor que ya contaba 19 años sacó a relucir en la mesa a la hora de comer el tema de las vacaciones.—Papá, este año ¿qué vamos a hacer con el abuelo?, acordaros que el año pasado ya tuvimos problemas con él en la playa, hubo que llevarle a urgencias dos veces y nos dio las vacaciones bien dadas…—Es cierto, pero mamá no iría nunca sin su padre, si él no viene con nosotros mamá tampoco querrá venir —respondió Nicomedes mirando de reojo a su esposa.— ¡Está claro, ya lo dije el año pasado, el abuelo va por delante! —intervino Isabel, la madre.—Lo comprendemos mamá, pero ya sabes que el abuelo allí se pone fatal: la humedad del mar, las bajas presiones, el cambio de cama, distintos horarios…yo me plantearía buscar alguna solución —espetó Sandra, la hija que contaba 17 años de edad.— ¡Sí, claro, abandonarlo en la gasolinera!... —rebatió Isabel irónicamente.— ¡No digas barbaridades mamá!, nosotros queremos mucho al abuelo, pero hay alternativas. En la capital existe una residencia para estos casos. Podría pasar allí el mes de agosto —apuntó Nicomedes.-¡Ah! ¿Con que ya lo tenéis todo pensado? —interrogó airada Isabel.-¡Yo quiero que venga el abuelito a la playa, lo paso muy bien con él, me cuenta muchas cosas!… —intervino Carmina, la pequeña de 8 años.— ¡No se hable más, el abuelo va por delante —sentenció Isabel tratando de dar por zanjada la conversación.—Isabel las cosas hay que hablarlas, la alternativa que propone Andrés me parece razonable, tu padre estaría bien atendido, total un mes pasa prontoy enseguida estaría de nuevo con nosotros —soltó Nicomedes en plan moderador.—Mamá, no te cuesta nada, vamos a ver esa residencia a ver qué tal —intervino de nuevo Andrés.Isabel asintió de mala gana. A la mañana siguiente, el matrimonio Santos con el hijo mayor y el abuelo se dispusieron a viajar hacia la capital. En el Paseo de Pizarro se encontraba la residencia Guadalupe, era un edificio espacioso, rodeado de jardines y bastante arboleda.— ¡No está mal, no está mal!—expresó Isabel dos veces a media voz.Al entrar, unos ancianos que se encontraban sentados en un banco a la sombra de un gran pino cuchichearon:— ¡A otro que van a aparcar aquí para marcharse la familia de vacaciones sin estorbos!...—La entrevista con la directora fue como de costumbre, una vez realizadas las preguntas pertinentes por parte de Isabel, la encargada se dirigió al anciano tratando de ganarse su confianza. -¿Cómo te llamas?-Francisco —respondió el abuelo.—Ya verás Francisco, aquí vas a estar muy bien, hay muchos compañeros, ¿te gusta jugar a algo?— ¡Me gusta que me dejen en paz!, sólo juego con mi nieta —manifestó bruscamente.— ¡Bueno, bueno, ya verás lo bien que lo pasas! Al principio todos vienen muy rebeldes, pero luego se calman —susurró la directora fijando su mirada en Nicomedes.Salieron de allí todos tras recoger los impresos necesarios. Nicomedes dirigiéndose a su esposa le preguntó.— ¿Qué te ha parecido la residencia?— ¡La residencia bien, la directora mal! —indicó categórica.-¿Entonces?... —insistió el marido.-¡Nada! ¡El abuelo donde estemos nosotros! —ultimó Isabel.Así llegó el día de la partida hacia la playa, el furgón atestado de ropa y enseres, toda la familia ocupando su asiento, Nicomedes al volante y su esposa al lado derecho.Tras varias paradas por las apremiantes micciones del abuelo y los mareos de Carmina, llegaron a su destino. A Nicomedes le cambiaba la cara cuando distinguía el mar.-¡Por fin, ya hemos llegado! —respiraron todos aliviados.Pasaron algunos días y ocurrió lo que Andrés había pronosticado, el abuelo tuvo que ser ingresado en el Hospital General de Huelva, el corazón le dio otro susto, pasó 8 días en el centro hospitalario, Isabel no pudo moverse de su lado.Sandra andaba atareada con sus clases, apenas le daba tiempo para tomar algún baño en el mar.Andrés añoraba a su novia, se pasaba el día enviándole mensajes por el móvil.Carmina era la que vivía ajena a todos los problemas, iba todos los días a bañarse con una amiguita y sus padres, eran conocidos de otros años y vecinos de apartamento.A Nicomedes le llamaba su cuñado a cada momento para consultarle asuntos relacionados con las reformas de la tienda…Vacaciones contra viento y marea…
***
VIAJE A LA ENIGMÁTICA ROCA
Me moría de ganas por conocer aquella piedra. Un día le dije a mi amigo Meca: prepara el seiscientos que nos vamos de vacaciones.
Llegó el momento, pusimos sobre la baca del pequeño vehículo una maleta y emprendimos la marcha. Era la anochecida del día 2 de junio de 1969. Muchos kilómetros quedaban por delante, pero la ilusión por llegar hasta aquella legendaria roca envuelta en tantas leyendas nos daba ánimos para aguantar encogidos en aquél pequeño habitáculo rodante.
Tras algunas paradas y varios cafés en bares de carretera, divisamos el Puerto de la Mora. La empinada, larga y estrecha subida nos hizo vislumbrar una fila interminable de diminutas luces emitidas por centenares de vehículos que serpenteaban. Nos quedamos mirándonos mi amigo y yo, se nos puso a ambos la piel de gallina al pensar que debíamos subir con nuestro trasto de cuatro desgastadas ruedas por todo aquél camino.
Lo conseguimos, nuestro viejo 600 D, se portó maravillosamente bien. Incluso nos permitimos el lujo de hacer algún que otro adelantamiento a los mastodónticos camiones.
Llegamos a Málaga y ya se percibían las claras del día, el Mediterráneo, a lo lejos, parecía darnos la bienvenida, mi amigo y yo nos apeamos de nuevo del mini vehículo con unas ganas locas de estirar las piernas y tomar algo caliente, tocaba el primer café de la mañana, esta vez acompañado de unas torrijas buenísimas elaboradas por la cocinera del bar Victoria.
Tras fumar el primer Bisonte del día reanudamos nuestro viaje, ya cansados y con las piernas entumecidas cruzamos Estepona y, sobre las nueve de la mañana pudimos ver al fin la piedra, seis kilómetros cuadrados de roca envuelta en una aureola de misterio. El león dormido, una de las Columnas de Hércules, el vetusto Peñón de Gibraltar; sobre su cima y, a modo de sombrero, una nube negra que presagiaba un molesto viento de levante. Detuvimos durante unos minutos el coche para contemplar la panorámica; delante del gigantesco pedrusco, La Línea de la Concepción, una extensa y llana ciudad formada por viviendas unifamiliares y suelo arenoso, con un precioso mar azul intenso.
Por fin llegamos al hotel, mi amigo y yo respiramos tranquilos. El viejo seiscientos se tragó los 700 kilómetros de carretera sin darnos ninguna sorpresa desagradable. Tras una ducha y ropas limpias salimos como una bala hacia el lugar más cercano al Peñón. Realizamos arduas gestiones para poder atravesar la frontera, pero no fue posible. El acceso a Gibraltar era muy restringido, la Delegación de Fronteras y Orden Público del Campo de Gibraltar tan solo concedía algunos permisos en casos muy excepcionales. O, a los españoles que disponían de empleo en la parte británica. Nos acercamos a la Aduana y al entrar quedamos sorprendidos por el multicolor de los uniformes que había en un espacio tan reducido: funcionarios de hacienda vestidos de blanco, el verde de los guardias civiles, el gris de los policías armados, el azul marino de los policías municipales, el caqui de un soldado que hacía guardia al pie de un mástil donde ondeaba la bandera española y, a tan solo unos metros, el color negro de los “bobbies” gibraltareños. Toda una variedad de colores confundían a algunos extranjeros que ignoraban muchas veces a quienes debían dirigirse para realizar alguna consulta. Y después llegamos hasta el puesto fronterizo, el lugar más avanzado hacia el Peñón que estaba permitido llegar. Nuestra ilusión por escudriñar en las entrañas de la roca se esfumó. Nos atraía la misteriosa leyenda de que el fantasma del almirante George Rooke, que falleció cinco años después de ocupar Gibraltar, merodeaba por las galerías interiores del peñasco. También, cómo no, ver a esos antipáticos simios que habitan por la roca y que roban todo lo que pueden —han tenido buenos maestros—. Asimismo, observamos que, a pesar de hacer un día caluroso la gente que regresaba de Gibraltar vestían indumentarias muy amplias y largas. Curioseando nos dijeron que casi todos escondían bajo sus ropas algún cartón de tabaco, preferentemente de la marca ‘555’, o ‘du Maurier’; cigarrillos rubios muy valorados en la parte española. Al parecer, eso no se consideraba contrabando y estaba ‘tolerado’ por las autoridades aduaneras. Aunque tampoco se podía hacer descaradamente ni de forma abusiva. Con estos pequeños extras los trabajadores españoles en Gibraltar se permitían algunos que otros caprichos, prohibidos generalmente para los que laboraban en la parte española.
Al volver sobre nuestros pasos, mi amigo y yo decidimos tomar un tentempié y nos dirigimos hacia la bodega Serrano. Escuchamos una fuerte trifulca, un Land Rover de la Policía Armada estacionado en la puerta. Indagamos a través de unos viandantes y nos enteramos que se trataba de unos militares ingleses —lógicamente libres de servicio y vistiendo de paisano— que, al segundo vaso de vino, se volvían pendencieros, perdiendo toda su flema y buena educación.
Nuestra estancia en La Línea de la Concepción fue de lo más agradable, sus gentes alegres y extrovertidas nos hicieron pasar unas jornadas maravillosas.
Llevábamos cinco días en el Campo de Gibraltar contemplando todas las mañanas al levantarnos la impresionante y enigmática piedra descansando sobre la Bahía de Algeciras. Mi amigo y yo recorrimos toda la zona, incluso un día nos acercamos hasta Ceuta acompañados siempre por una legión de delfines que nadaban graciosamente alrededor de nuestro ferry.
Ya lo teníamos todo preparado para el regreso, pero algo nos hizo alargar un día más nuestra estancia: al día siguiente, el 8 de junio de 1969 se cerraba la verja por decisión del Gobierno Español. No podíamos perdernos ese histórico acontecimiento.
La noche era húmeda y corría la desagradable brisa de levante, la alambrada se encontraba iluminada por los reflectores de las muchas cadenas de televisión que filmaron el suceso, por parte británica la BBC de Londres y muchas otras; por parte española, la única cadena que existía, TVE.
Llegó el momento álgido. Entre centenares de flases, focos, cámaras y miradas afligidas, un miembro del cuerpo de la Policía Armada, dirigiéndose con paso lento, pero firme, se acercó hasta la puerta de la verja y, ceremoniosamente, deslizó un grueso cerrojo de hierro sobre sendos pasadores sellándolo con un candado de grandes dimensiones.
Al día siguiente, mi amigo Meca y yo partimos de nuevo hacia nuestro pueblo con una sensación de tristeza. Primero por no haber podido tocar aquella arcana roca. Después por ver separados dos pueblos que, aunque en ambos ondeen banderas diferentes, están unidos por lazos indisolubles de consanguinidad. Y por último, porque ni a mi amigo Meca ni a mí nos gustan las murallas.
***
LA CARA DEL MORO
De todos, o de casi todos, es conocido el Castillo de Santa Bárbara en el Monte Benacantil de Alicante. Tampoco trato de descubrir nada si digo que sobre la roca que sustenta el castillo se aprecia la figura de un rostro que, la tradición popular ha dado en llamar ‘La cara del moro’. Pero sí me gustaría relatar algunos aspectos sobre la leyenda que se cierne en torno a la efigie que, curiosamente y de manera enigmática, se ha grabado en la ladera del Monte Benacantil.
Cuenta la leyenda que en los tiempos de la dominación árabe moraba en el castillo un príncipe egoísta y cruel llamado Ben-Abed-el Hacid, se llevaba muy mal con la población cristiana, llegando a ser enemigo acérrimo del Conde García de Oñate. El príncipe tenía una hija bellísima llamada Zahara, su padre le organizaba brillantes fiestas a las que invitaba a los posibles pretendientes de su hija buscando entre ellos el mejor partido posible, su mirada se fijaba en el Sultán de Damasco, con el que hacía gestiones para desposar a su hija y conseguir con ello una alianza con aquél país y muchas riquezas para su hija y para él mismo. Pero ella se aburría y pasaba largas horas paseando por los jardines privados del castillo.
El Conde García de Oñate tenía un hijo llamado Fernando, éste había oído hablar de la extraordinaria belleza de la hija del príncipe Ben-Abed-el Hacid, así que un día franqueó trepando las murallas del castillo con la sola idea de poder contemplar los preciosos ojos de Zahara. La sorprendió, como siempre, paseando por los jardines.
— ¡Quién anda ahí!—, preguntó ella asustada.
—No se aterrorice princesa, soy Fernando, he venido desde mi comarca hasta aquí guiado por la fama de su gran belleza que ha trascendido hasta lugares muy lejanos de este castillo.
La princesa su turbó al escuchar las palabras de aquél apuesto joven.
—Si le descubren le matarán—espetó ella.
—Después de contemplar su hermosura nada me importa ya—dijo Fernando.
—No quiero que muera, venga conmigo—dijo ella.
Zahara cogió de la mano al intrépido joven y lo condujo hasta una cueva que lo llevaría hasta los extramuros del castillo.
Los días iban pasando y Zahara no podía olvidar a aquél intrépido joven que le había prometido regresar para verla de nuevo.
El príncipe no tardó mucho en darse cuenta de que su hija iba desmejorando y entristeciendo. Hasta tal punto llegó a verse afectada que lloraba continuamente. El príncipe, al verla así, quiso acelerar su boda con el Sultán de Damasco, pero los curanderos del castillo aconsejaron al príncipe Ben-Abed-el Hacid que la tristeza de su hija no se curaría con el amor que él le buscara, sino con el que reina en su corazón.
Fernando subía a diario a ver a Zahara utilizando la cueva secreta, llegaron a amarse tanto que ella estaba dispuesta a abandonar el castillo y renunciar a su religión con tal de permanecer al lado de su enamorado el resto de su vida. Pero su padre, como había proyectado ya, tenía preparado el viaje para partir con su hija hacia Damasco, donde se comprometería con el poderoso Sultán. Cuándo su padre se lo comunicó, ella rompió a llorar.
— ¡No, jamás viajaré a Damasco, ni me prometeré al Sultán!—Soltó Zahara.
El príncipe interrogó a su hija hasta que ella le confesó que amaba a otro hombre.
Su padre le dio una bofetada exigiéndole que le dijera el nombre de ese joven que había ocupado su corazón. Pero no lo consiguió, no obstante ordenó a sus soldados que sometieran a su hija a una estrecha vigilancia y cuándo vieran a su enamorado lo prendieran inmediatamente.
No tardaron los soldados en sorprender a los dos jóvenes en los jardines privados, procediendo a detener a Fernando y conduciéndolo a presencia del príncipe.
Zahara sabía que su padre mataría a Fernando, fue tal la tristeza que le produjo que enfermó gravemente. Su padre, alarmado por el estado de salud de su hija, le hizo una proposición.
—Si yo gano, tú tendrás que obedecer mis deseos que son desposarte con el Sultán de Damasco. Si por el contrario, ganas tú, te dejaré elegir a tu esposo.
Zahara asintió inclinando la cabeza.
Su padre la llevó hasta una ventana y le dijo: —Mira esta sierra que rodea el castillo, si mañana amanece con un manto blanco tú ganas, si por el contrario todo sigue igual, ganaré yo, y tendrás que obedecer mis órdenes.
Era poco probable que nevara en aquella época del año, por lo que sería imposible que ganara la joven.
Zahara pasó toda la noche en vela pensando en las pocas, o casi nulas, posibilidades que tenía de ganar semejante apuesta. Al día siguiente, amaneció con un espléndido cielo azul, pero al asomarse por la ventana para ver la ladera del castillo quedó maravillada con el milagro que se había producido. Toda la sierra que rodeaba el castillo presentaba un manto blanco de los almendros que habían florecido aquella noche. La apuesta la había ganado la joven.
Zahara, henchida de alegría, se dirigió corriendo hacia los aposentos de su padre para comunicarle que había ganado la apuesta, por lo tanto, debía poner en libertad inmediatamente a Fernando. Pero cuál fue su sorpresa al ver una persona colgada del torreón. Su padre había consumado ya la amenaza de matar a Fernando, lo que realizó ordenando su ahorcamiento. Zahara fue corriendo hacia el cuerpo de Fernando que pendía, ya sin vida, de aquella cuerda. Ella se abrazó con todas sus fuerzas a Fernando llorando amargamente. En aquél momento la soga se partió y cayeron los dos por la ladera del castillo quedando unidos para siempre en la eternidad. El príncipe Ben-Abed-el Hacid corrió hacia el torreón con el fin de llegar a tiempo de salvar a su hija, pero al ver que se había precipitado junto al cuerpo sin vida de Fernando, sufrió un desmayo y cayendo también por el acantilado, pero su cuerpo sin vida quedó apresado entre los peñascos y malezas.
Al día siguiente, ante el asombro de toda la población cristiana, se observaba un rostro grabado en el Monte Benacantil que parecía el del malvado príncipe Ben-Abded-el Hacid. Pronto la tradición popular comenzó a ver en aquél rostro una maldición: La Cara del Moro quedaba expuesta para toda la eternidad para ser azotada por el viento, la lluvia, la nieve y el sol como castigo al ignominioso príncipe.
***
Bibliografía
“Leyendas alicantinas”
2011-paginasarabes.
SERVICIO EPISTOLAR
Me comentaba un amigo que antes se alegraba cuando veía llegar al cartero a su domicilio, pero ahora es como si viera a su enemigo. No me extraña, pocas misivas, por no decir casi ninguna, contienen buenas noticias.
Recuerdo que siendo un chiquillo repartía en mi calle el correo un cartero apellidado Portugués, era una bellísima persona: simpático, amable, servicial…Vestía en invierno un uniforme azul marino de paño y gorra de plato, en verano cambiaba el grueso tejido por una sarga más fina y de color gris. Siempre cargaba una gran cartera de cuero abarrotada de correspondencia colgada del hombro y echada hacia la espalda, las manos llenas igualmente de certificados y pequeños paquetes para repartir y, sobre una oreja, un lapicero. Todo lo realizaba caminando, nada de vehículos ni carritos para transportar el duro cargamento, sin embargo, se le notaba un hombre feliz con su trabajo y lo realizaba a la perfección.
Ahora los carteros visten ropa cómoda, transportan su cargamento en motocicletas o carritos y, por supuesto, gozan de mejor remuneración que sus colegas de antaño; sin embargo, las cartas llegan con mucho retraso, o te las trae un vecino porque la han depositado en su buzón, eso en el mejor de los casos, otras veces no llegan nunca ya que se pierden en el infinito mundo postal.
El contenido de las epístolas antiguas eran, en términos generales, motivo de alegría: el hijo que le escribía a sus padres o a su novia desde donde realizaba su servicio militar, una invitación, una felicitación navideña o por la onomástica, noticias de algún familiar que trabajaba en otra región de España o en el extranjero, etcétera. De ahí que los carteros fueran recibidos con cordialidad.
Ahora las cartas son de los bancos, de Hacienda, de Tráfico, del Ayuntamiento, de SUMA, de la Oficina de Desempleo… y casi ninguna son la alegría de la huerta para nadie.
Si en una dirección falta el número del código postal, o algún pequeño detalle, es posible que no llegue a su destino. La eficacia del servicio en épocas pasadas era más que evidente. En cierta ocasión un amigo mío muy conocido en Alicante por regentar el bar de “La Casa del Foguerer”, coleccionaba tarjetas postales que le remitían los conocidos desde los rincones más lejanos del mundo. Presumía de recibirlas poniendo como única dirección su nombre de pila y la ciudad de Alicante; las poseía casi en todos los idiomas. Yo le dije que le remitiría una desde muy cerquita, desde mi pueblo, pero que si le llegaba sería la más original de todas y que indicaría que el servicio de correos español era el mejor.
En una de mis visitas a Orihuela me acordé de la promesa que le hice a mi amigo, se llamaba Rafael, pero utilizaba un sobrenombre o alias, compré una bonita postal, en la dirección puse escuetamente en código “Morse” su apodo, y debajo Alicante. Quedó de esta manera:
/.--./ /.- / . / .-.. / /---/
/.- / /.-../ /../ /-.-./ /.-/ /-./ /-/ /./
La postal llegó a su destino sin ninguna demora, mi amigo quedó maravillado porque de la amplísima colección que poseía, mi tarjeta postal era la más original.
Tengo mis dudas de que hoy en día se pueda enviar una carta de esas características por correo y que llegue a su destino.
***
LA ISLA DE MADRID
Aquella noche era de esas que apetece estar en la paz del hogar a quien tuviera la suerte de tenerlo. Con cierto aire de nostalgia dirigía mi mirada hacia las iluminadas ventanas imaginando en su interior una familia feliz: un hombre en bata y zapatillas, una mujer preparando la cena, unos niños haciendo sus deberes escolares, el abuelo leyendo el periódico... ¡En fin!, esa estampa idílica que yo nunca viviría en primera persona. Presagiaba lluvia y una ligera brisa fría sacaba los colores de mis mejillas. ¿Qué hacía yo deambulando por Madrid una noche así?
Absorto en mis pensamientos llegué hasta el Arco de Cuchilleros, descendí por la empinada escalinata y me sumergí en la calle Toledo. Tenía que refugiarme en alguna parte, la fina lluvia comenzó a resbalar por mi desgastada gabardina, vi un oscuro garito con pinta de infame y decidí entrar. Al fin y al cabo no tenía ninguna prisa, en mi pensión de la calle Duque de Rivas no me esperaba nadie, el destino me había reservado una soledad tan profunda como la oscuridad de aquella noche.
Una reducida barra y, tras ella, dos mujeres jóvenes, rubias de tinte, generosos escotes por donde dejaban entrever unos pechos prominentes, al fondo del local un pequeño estrado donde un hombre muy mayor con pelo blanco, amarillento y largo, tecleaba en un viejo piano tratando de arrancar alguna melodía. Media docena de noctámbulos se sentaban sobre sendas mesas y dos más en los taburetes de la barra. La iluminación era muy escasa, apenas se distinguían las caras. Una de las mujeres se dirigió hacia mí.
— ¿Qué va a ser?
—Una copa de coñac —respondí.
— ¿Marca? —insistió la mujer.
—Da igual —espeté.
Mientras la mujer me servía la copa empecé a rememorar los últimos años de mi triste vida.
Ya estaba lejano aquel día que decidí abandonar mi pueblo, yo era razonablemente feliz en él junto a las personas que conocía desde mi niñez. Al perder a mis padres decidí emprender un nuevo camino, renuncié al precario empleo que tenía y me dispuse a venir a Madrid, muchos lo habían hecho antes que yo y les fue bien. Con este pensamiento me presenté en la capital de España en abril de 1960, contaba ya 28 años. Llegué a la estación de Atocha con carbonilla en los ojos y mi vieja maleta de madera forrada de lona a rayas, la misma que me compraran mis padres cuando me fui a Melilla al servicio militar. Me acomodé en una modesta pensión de la calle Infantas y me dispuse a leer todos los periódicos que anunciaban puestos de trabajo. No era difícil encontrar algo si no eras exigente con el salario. Tras mucho patear recordé a Pepe, un paisano mío que trabajaba en Standar Eléctrica de Delicias, decidí visitarle y él me facilitó los papeles para solicitar un puesto de trabajo en aquella empresa. Logré entrar, no era un mal empleo, se trabajaba duro, pero el sueldo estaba muy bien, me permitía llevar una vida acomodada. Madrid invitaba con sus luces de neón y ficticia apariencia a disfrutar la noche: Pasapoga, Casablanca, Copacabana, Miami... Todo un mundo a tu alcance. Los cines de estreno en la Gran Vía anunciaban películas que duraban en cartel hasta dos años. En la radio sonaban programas de éxito: Rueda la bola, Cabalgata fin de semana, Discomanía, Ustedes son formidables, Matilde, Perico y Periquín... Y las inconfundibles voces de Juana Ginzo, Matilde Vilariño, Carmen Pérez Delama, Bobby Deglané, José Luis Pécker, Tomás Martín Blanco, Juan de Toro… Los teatros estrenaban continuamente nuevas obras. La gente vestía siempre de traje, las chicas de alterne lucían costosos abrigos de visón, las cafeterías estaban siempre abarrotadas, en Perico Chicote alternaban toreros y gentes de la farándula... Madrid era una tentación permanente.
Fascinado por todo aquel mundo y sin apenas darme cuenta fueron pasando los años hasta que conocí a Marta, una mujer de mi misma edad que trabajaba como auxiliar administrativa en una agencia de viajes de la plaza de Callao. Tras dos años de relaciones decidimos casarnos. Gran error, cuatro años después me abandonó por un marino mercante. Tardé en superar el trauma, siempre pensé que nunca debí dejar la relación de juventud que mantuve con Piluca, aquella chica de mi pueblo que tanto me comprendía. Ahora ya era tarde para todo. Llegó el año 1997 y me jubilaron. Volví a mi pueblo creyendo en mi interior que el tiempo no había trascurrido. Buscaba con ahínco algo que me uniera de nuevo a aquella tierra que me vio nacer, a mi pueblecito levantino con sabor a mar y romero, pero fue inútil, las calles no eran las mismas, ni los comercios, ni las personas, ni los aromas… Todo era extraño para mí y al mismo tiempo yo era un ignoto para aquella ciudad.
Regresé a Madrid, a esa poblada isla en la que vivimos todos en soledad, hoy, ya en el 2010, viejo y con mis achaques, hago un recuento de mi vida y me da un resultado negativo. La felicidad, esa cosa que nadie sabe explicar, nunca me visitó. Soy un ser sin calor, sin hogar, sin familia, un solitario en esta jungla madrileña…
Deprimido con estos pensamientos regresé a la realidad y me vi de nuevo en aquel siniestro garito. Acabé mi copa de un trago y me apresuré a salir de ese lugar tras dejar 5 euros en el mostrador.
La lluvia había cesado, dirigí mi mirada hacia el cielo y contemplé una luna pálida que parecía mirarme burlonamente. Volví por mis pasos hasta la plaza Mayor, ya era la 1 de la madrugada, los “buitres” nocturnos comenzaban a dejarse ver por todas partes, debía retirarme a mi pensión, la “selva” se tornaba peligrosa para una persona de mi edad. Otro día más —musité—, todo sigue igual en la isla de Madrid.
***
MÁGICO 1959
(De Dulcinea al Pájaro y otros eventos)
Era el mes de junio de 1959 cuando mi regimiento recibió la orden de participar en unas maniobras militares en La Mancha, cuyos ejercicios se denominaron “Operación Dulcinea”; fui seleccionado para esas acciones y me vi de lleno inmerso en aquellos yermos y polvorientos campos: Albacete —campamento base—, Madridejos, Los Yébenes, Mora de Toledo, El Toboso —pueblo de Dulcinea, amor platónico del hidalgo D. Quijote—, y tantos lugares áridos de aquella parte de España. Me destinaron con un vehículo Jeep y su correspondiente emisora de campaña MK II, al puesto de Mando. Mi cometido era entregarle en mano al Capitán General D. Agustín Muñoz Grandes los radiogramas cifrados que se recibían para él. Este general era afable en sentido inverso al piramidal. Es decir, cuanto menos graduación tenía su subordinado, más amable era con él. De ahí que, yo que tan sólo era un simple cabo radiotelegrafista, me tratara con tanta deferencia, era hasta agradable llevarle los despachos. Siempre correspondía con una sonrisa, o con la frase: “Gracias, muchacho”, mientras te tocaba con su mano el hombro.
Acabamos las maniobras y todos los intervinientes nos reincorporamos a nuestras unidades respectivas. Al poco tiempo se recibió una orden de la Capitanía General en la cual, por el éxito de las maniobras, se debía recompensar a toda la tropa participante en la “Operación Dulcinea” con un permiso insólito hasta ese momento en el ejército: del 16 de julio al 16 de octubre.
El día 16 de julio de 1959, (jueves) a las 21 horas, partía desde Atocha en el Cartagenero con dirección a Murcia con mi generoso permiso de tres meses en el bolsillo.
La noche fue larga, aquella locomotora de carbón parecía no moverse. Bien entrada la madrugada, tras un café de puchero tomado a toda prisa en la cantina de la estación de Albacete, tuve que armarme de paciencia para ver las claras del día. Mis compañeros de viaje, dos monjitas, un infante de marina, un matrimonio de edad avanzada y unos labriegos que se apearon más tarde en Hellín, no sabían donde reposar la cabeza. Las que peor lo pasaron fueron las religiosas que, con aquellas tocas almidonadas, no podían girar la mirada hacia ninguna otra parte que no fuera de frente, sin embargo, sufrían aquella incomodidad con gran resignación.
Por fin llegamos a la estación de Murcia del Carmen. ¡¡Ya estoy en casa!!—respiré aliviado—. Eran las 10 horas del día 17 de julio de 1959 (viernes).
Con carbonilla en los ojos, pero con una inmensa alegría, esperé el cercanías que cubría la ruta Murcia-Alicante. Asomado por la ventanilla y respirando profundamente el aire de la huerta, no apartaba mi mirada deseando vislumbrar ese emblemático edificio oriolano que nos despide siempre y nos da la bienvenida: El Seminario de San Miguel.
El tren comienza a aminorar la marcha, frente a mis soñolientos ojos la fábrica de harinas Serrano. La cantina que regentaba Antonio, abierta. Un guardia civil con graduación de brigada vistiendo uniforme de paseo parecía esperar a alguien. El señor Cámara, acariciaba la cabeza del caballo que tiraba de su galera en la puerta de la estación, dispuesto para recoger las sacas de correos… ¡¡No me cabe la menor duda, estoy en mi Orihuela!!...
Con mi maleta en la mano, enfilo la parte central de Los Andenes encaminándome hacia la casa de mis padres, llego a la calle José Antonio y atravieso hasta la plaza Nueva por la angosta calle de la Acequia. Un murmullo de gente llega hasta mis oídos. El parque central de la plaza me impide ver con claridad, me sitúo en la puerta del Café Colón junto a algunos curiosos, de pronto la Unión Lírica Orcelitana, bajo la batuta de don Bienvenido Espinosa, comienza los sones del Himno Nacional, la puerta del Ayuntamiento llena de gente que aplaudía. ¡¡Dios mío, si están descendiendo la Enseña del Oriol desde el balcón!! ¡¡Es el “Día del Pájaro Mirlo!!” Al ir vistiendo el uniforme, dejé caer la maleta sobre el suelo y cuadrándome, pasé a la posición de primer tiempo del saludo militar.
Entre los allí presentes, como siempre, don Atanasio Díe que vestía su uniforme de gala de Jefe de la Policía Municipal, acompañado por el guardia don Manuel Molera —conocido popularmente por el apodo de “El Gallina”—. Maceros con su peluca blanca portando sobre sus hombros la plateada maza, alcalde, concejales y demás autoridades locales presidían el desfile. Todos acompañados por un nutrido número de oriolanos se dirigen en solemne procesión cívica hacia la iglesia de las Santas Justa y Rufina. Yo, me sumo al cortejo hasta la calle del Ángel, allí, abandono la comitiva para llegar hasta la casa de mis padres que me esperaban deseosos de abrazarme, no sin antes, acercarme a la calle de la Feria donde un vecino siempre instalaba ese día en su pequeño balcón una réplica en miniatura de la Enseña Oriolana, era tan perfecto que todos los años me quedaba ensimismado contemplándola.
Aquél verano fue mágico para mí, creo que para mucha gente. La juventud comenzaba a despabilar tras un largo letargo y se palpaba en el pueblo un ambiente inusual. La Feria, que antaño se limitaba al mercado de ganado y algunas atracciones para los niños, se había transformado en un bullicio sin precedentes, las casetas de venta de juguetes y otros artículos formaban dos filas en la avenida de Teodomiro que comenzaban en la puerta del Sanatorio de don Angelino Fons, y acababan muy cerca de la estación. Las atracciones eran numerosas, la terraza del Kiosco Medina estaba siempre abarrotada. Aquél año, algunos jóvenes oriolanos obtuvieron un permiso de don Antonio Pujol, director del colegio La Graduada, para realizar en sus patios verbenas populares. El Ayuntamiento organizaba concursos todas las tardes: cucañas para los más atrevidos que trepaban el enjabonado poste con la esperanza de conseguir el pollo o el conejo que había en lo alto, suelta de globos, carreras ciclistas de cintas, carreras de motos, rotura de pucheros con los ojos vendados… La glorieta por las noches se convertía en todo un espectáculo de varietés. Artistas famosos de aquél tiempo como: Gelu, Serenella, Lolita Garrido, Juanito Segarra, Las hermanas Fleta, Torrebruno, José Guardiola… Todos se dejaban oír, unos personalmente, otros por los altavoces de las distintas atracciones feriales. Pero aquél verano del 59 algo hizo vibrar a la juventud de entonces: El I Festival de la Canción de Benidorm.
El Festival de Benidorm cuya primera edición fue presentado por el famoso locutor Bobi Deglané, constituyó un rotundo éxito, se alzó con el primer premio la canción Un telegrama, interpretada por la bellísima Monna Bell. La melodía fue una locura, se escuchaba por doquier. Pero la juventud quería más, estaba ávida de modernidad y demandaba ritmos nuevos que dejaran atrás las tristes canciones de Antonio Machín, Juanito Valderrama, Conchita Piquer…
Los almacenes oriolanos se adornaban con banderitas y bombillas de colores para los bailes de las tardes domingueras —guateques—, las chicas comenzaban a acortar sus faldas y la media manga camisera se convirtió en manga japonesa, los escotes se hicieron más generosos… Los chicos cambiaron el entretelado traje de mil rayas por vistosos mambos —prenda amplia de colorines que vestían por fuera del pantalón, influenciados, quizás, por Pérez Prado y su orquesta—. Los primeros vaqueros hacían su aparición entre los jóvenes más vanguardistas, España en general y, por ende, también Orihuela, comenzó a cambiar de color y de ritmo.
Pero el modernismo fue acaparándolo todo, la humilde bicicleta se iba paulatinamente sustituyendo por la moto Guzzi, Vespa o Lambretta. El modesto chato de vino por el gin tonic y el cubalibre, y el ‘platico’ de habas o la media patata asada en el horno por la ensaladilla rusa, la mojama y las aceitunas rellenas de anchoa.
Históricamente, ocurre un hecho de suma importancia para nuestra ciudad, el 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, se ejecuta la Bula del Papa Juan XXIII y se erige en concatedral la colegiata de San Nicolás de Bari de Alicante, pasando a denominarse la diócesis de Orihuela-Alicante. Recordemos que desde 1954 era obispo de Orihuela D. Pablo Barrachina y Estevan, natural de Jérica (Castellón), el cual trasladó la curia y su residencia a la capital de la provincia.
Pero para mí, como joven oriolano, lo que más me entusiasmó fue acudir a Los Arcos a presenciar el encuentro amistoso que se celebró el 30 agosto de 1959, entre el Orihuela Deportiva y el Real Madrid. El resultado fue abrumador para el Orihuela Deportiva, pero yo disfruté mucho viendo en las filas del equipo escorpión a mi buen amigo Andrés Porras que, a pesar de la derrota, realizó un gran partido.
En cuanto al cine, aquél verano pude disfrutar de las inolvidables terrazas del “Riacho” y del “Cargen”, donde se podían ver películas de la categoría de Vacaciones en Roma, con un joven y apuesto Gregory Peck y la bellísima Audrey Hepburn, ambos paseando por la ciudad eterna en Vespa. O, a los incomparables Gene Kelli y Leslie Caron en Un americano en París… Y todo ante una buena empanadilla con su correspondiente quinto de cerveza.
El mágico verano de 1959 en Orihuela, que comenzó para mí el “Día del Pájaro” y finalizó el 16 de octubre, fue “mi verano”, el más feliz de mi vida, por todo lo narrado y también, debo decirlo, porque conocí paseando por Los Andenes a Mari Carmen, una chica de 15 años que más tarde se convertiría en mi esposa, la madre de mis hijos, y la orgullosa abuela de mis nietos.
***

Retrato a plumilla de Azorín tal como estaba publicado en la Enciclopedia Álvarez tercer grado
LA EFIGIE DE AZORÍN
Los que siguen mis artículos y relatos saben que me gusta rememorar en ellos mis recuerdos y vivencias de la niñez y juventud. Y no es que yo añore aquellos tiempos, es que pienso que recordar, el no perder nunca de vista el punto de partida, es bueno para conocer mejor el camino que nos ha de llevar al futuro, yo diría que es hasta saludable, siempre y cuando no se haga con nostalgia. La añoranza no es buena consejera, debemos desterrarla de nuestro ser.
Cuando mi amigo y compañero en las tareas literarias Ramón Fernández 'Palmeral', me dijo que el próximo número de la Revista “Perito” estaría dedicado a la figura de Azorín en el 40 aniversario de su fallecimiento, enseguida me vino a la memoria mi niñez. Yo estudiaba como casi todos los jóvenes de mi generación con la enciclopedia de Dalmau Carles; por entonces las ilustraciones de estos libros estaban realizadas con dibujos a plumilla. En el apartado de “Lengua Española” o “Lengua Castellana”, —no recuerdo con exactitud la denominación de dicha asignatura—, venía una corta biografía y algún pasaje sacado de la obra de los más clásicos, ese apartado que no ocupaba más de media página por cada escritor, iba con la efigie del personaje realizada, como he dicho antes, a plumilla. El rostro alargado de Azorín venía de frente, enjuto, profundos surcos marcaban sus mejillas de arriba abajo; mentón fuerte, nariz alargada, frente despejada; sin embargo tenía cierto atractivo, yo diría que hasta carisma.
Otra cosa que me llamaba poderosamente la atención era su nombre, José Martínez Ruiz, un nombre y unos apellidos de lo más español, muy corrientes. Yo, en mi candidez, asociaba aquella cara con ese nombre tan normal a un trabajador de clase humilde, a alguien sin recursos económicos. El seudónimo de “Azorín” también despertaba mí curiosidad, a ese sobrenombre no terminaba de verle ningún significado, pero me sonaba muy bien, al pronunciarlo parecía el repicar de una campanilla.
Al hacerme algo más mayor, el personaje me seguía interesando, pero a medida que iba descubriendo cosas nuevas de él, la idea inicial que yo me había forjado se iba diluyendo. Su verdadero nombre no era tan sencillo, se llamaba José Augusto Trinidad Martínez Ruiz. Tampoco era un hombre humilde ni de la clase trabajadora, provenía de una familia acomodada; su padre de origen murciano recaló en Monóvar donde ejercía la abogacía.
Pepe, así le llamaban en su casa a Azorín, tuvo una juventud ácrata; al ser el mayor de nueve hermanos gustaba de ausentarse a la finca familiar de Collado de la Salina, en Almodóvar, lejos del ajetreo del hogar familiar, en ese lugar es donde, en soledad, se dedicaba a su pasión por la escritura.
Azorín, comienza su carrera como periodista y escritor, hace crítica teatral, pero al final se decanta por la crítica político-social.
En noviembre de 1896, se marcha a Madrid, donde escribe en numerosas publicaciones de la capital, abandona su carrera de Derecho y se afana en buscar el éxito literario.
Utilizó varios seudónimos quedándose definitivamente con el de “Azorín”, sobrenombre que toma de una trilogía novelística que publica en 1904.
José Augusto Trinidad Martínez Ruiz “Azorín”, poco a poco fue cambiando su forma de pensar, pasando de ser una persona inconformista y rebelde a abrazar la ideología política de su padre, que llegó a ser alcalde y diputado conservador. Sus colaboraciones periodísticas se centraron en el diario ABC.
Hizo carrera política bajo la corriente conservadora, llegando a ser diputado en cinco ocasiones y Subsecretario de Instrucción Pública. Su carácter cambiable se adapta bien a la realidad del momento y se instala en la vida confortable. En 1936, con el inicio de la guerra civil española, consigue un pasaporte y se marcha, junto a su esposa Julia Guinda Urzanqui a Paris.
En 1939, al finalizar la contienda vuelve a Madrid, allí se ajusta bien al recién instaurado régimen franquista, siendo muchas veces condecorado y homenajeado por las autoridades de la época.
La obra literaria de Azorín es prolífica e importante como corresponde a un personaje que no paró de escribir desde su adolescencia hasta el final de su larga vida: Artículos periodísticos, relatos, ensayos, novelas, obras teatrales e incluso autos sacramentales. Libros de paisajes y semblanzas y ya, en las postrimerías de su vida, escribió su biografía.
La efigie a plumilla de José Martínez Ruiz, que tanto me atraía en el colegio cuando abría mi enciclopedia, con aquel sencillo nombre tan español y el seudónimo de “Azorín”, que me sonaba como una campanilla, fue desplazado en mi mente por el auténtico personaje: José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, sin lugar a dudas, gran escritor, hombre que sabía adaptarse a las circunstancias socio-políticas del momento y sacar provecho de ello.
Durante su larga trayectoria literaria cosecha numerosos éxitos no exentos de algunos fracasos que para nada enturbian su dilatada carrera.
Falleció el 4 de marzo de 1967, a los 94 años de edad.
***
FEDERICO... Y LA CULTURA SE HIZO CARNE
[A LA MEMORIA DE FEDERICO GARCÍA LORCA, EN EL 70º ANIVERSARIO DE SU MUERTE]
Federico nació para la cultura o la cultura nació para Federico; como suele decirse, el orden de los factores no altera el producto, lo cierto es que ambos formaron una simbiosis inseparables.
Federico García Lorca, desde que viera la luz el 5 de junio de 1898 en Fuentevaqueros (Granada), se convirtió en una esponja que absorbía toda manifestación cultural que le rodeara. De su madre, mujer culta y refinada aprendió las primeras letras. De las criadas de su solariega casa captó la gracia y las raíces del pueblo andaluz, que le acompañarían durante toda su vida.
Federico se traslada con su familia a vivir a Granada capital, apenas tenía 11 años de edad y unas ganas tremendas de aprender y de conocer el mundo, y de que el mundo le conociera a él.
Se matricula de primer curso de bachillerato en el Colegio Sagrado Corazón que dirige un tío suyo, no fue muy brillante en esta etapa de su vida, pero obtuvo el título de bachiller a los 17 años de edad.
Se inscribe en el Centro Artístico donde cursa estudios de música, llegando a ser un consumado maestro en los instrumentos de piano y guitarra, realizando pequeños conciertos. Su afición se centra en esta actividad que le gusta y apasiona; pero compagina sus estudios de música con los de Derecho (carrera que acabaría con éxito), y los de Filosofía y Letras (que no terminaría.)
Federico, tenía tan sólo 19 años cuando empezó a publicar sus primeros trabajos literarios; por entonces conoció al insigne músico Manuel de Falla, debido a la amistad que le unía al compositor andaluz, se le acentuó el entusiasmo por la música.
Como resultado de los viajes de estudios que ha realizado por diversos lugares de España, se hace conocedor de primera mano de monumentos, tradiciones y de todo el valor cultural que encierra nuestro país. Fruto de este conocimiento es su primer libro, Impresiones y paisajes.
A los 21 años se desplaza a Madrid donde se hospeda en una Residencia de Estudiantes, allí continúa con sus estudios y conoce a muchos personajes de la vida intelectual española, entre sus contertulios se encontraban: Juan Ramón Jiménez, Eduardo Marquina, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Rafael Alberti y un largo etcétera.
Federico García Lorca, como digo al principio, es una “esponja”, su amistad con intelectuales y artistas de la época y su ardor por absorber todo cuanto encierran estas habilidades, hace de él un auténtico experto en todo aquello que tiene visos de ser cultura.
Federico, no tenía especial preocupación por labrarse un porvenir (económicamente hablando), su familia era rica y podía permitirse dedicar su tiempo a aquello que más le gustaba; acabó la carrera de derecho, pero no la de Filosofía y Letras, su intención no era vivir de ello, aunque le hubiese gustado dedicarse a la docencia; de hecho, hizo algunas gestiones encaminadas para opositar a profesor, más que nada, por independizarse económicamente de su familia.
En 1919, escribe su primera obra dramática, El maleficio de la mariposa, estrenándola al año siguiente en el teatro Eslava de Madrid. En esta ocasión Federico no tuvo éxito, se desalentó y se marchó a su Granada natal a pasar unas vacaciones, regresando a Madrid a los tres meses con más fuerza y ánimo que nunca.
Con 23 años, publica su primer libro de poesías, Libro de poemas, es entonces cuando Juan Ramón Jiménez le invita a colaborar en su revista “índice”; en aquel tiempo es cuando escribe Poema del cante jondo.
Un detalle de la diversidad literaria de García Lorca es la pieza de teatro de guiñol que escribió y estrenó en su casa para el público infantil titulada, La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón, en esta obra colabora musicalmente su amigo Manuel de Falla.
Habrán existido pocos hombres de letras que hayan acumulado en tan poco espacio de tiempo una obra tan vasta como la de Federico García Lorca. Que haya conocido y entablado amistad con tantas personalidades del mundo de la literatura y de las artes. Que haya, incluso, visitado más países... Y de todo, absolutamente de todo lo que vio, se impregnó de arte. Le interesaba, además de las letras, la pintura, -amigo de Dalí-; el cine, -amigo de Buñuel-; la tauromaquia, -amigo del gran torero de la época Ignacio Sánchez Mejías-, a la muerte de éste por la cogida de un toro, Federico le compuso el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Gustaba también del cante jondo, –de hecho, en 1922 organiza, junto a su amigo Manuel de Falla, la Fiesta del Cante Jondo en Granada.
En su etapa americana, Federico García Lorca continúa su formación, su modestia le hace pensar que todavía sabe muy poco a pesar de los muchos éxitos que ya había cosechado. En América estudia y da conferencias en la “University of Columbia” de Nueva York, visita museos y espectáculos diversos. En el barrio de Harlem, que él gusta de frecuentar, conoce y se apasiona por el jazz. Todas las obras de esa época están recogidas en el poemario Poeta en Nueva York.
Cuando regresa a España funda el teatro ambulante universitario “La Barraca”, haciendo giras por todo el país representando obras de los clásicos; Calderón, Lope, etc. Esta iniciativa le proporcionó innumerables éxitos.
Redactar una a una la prolífica obra poética y literaria de Federico García Lorca, sería harto difícil en el espacio que dispongo. Baste decir que son incontables los libros, artículos publicados en revistas y periódicos, poemas, obras teatrales, conferencias y actividades culturales de toda índole que llevó a cabo tan erudito autor.
Federico García Lorca, pronunció esta frase dirigida al dibujante caricaturista Bagaría, unos días antes de morir, con ella, Federico da idea de la grandeza de alma que tenía:
“Soy hermano de todos los hombres, pero detesto al español que sólo es español”.
Un aciago día del verano de 1936, fue vilmente asesinado a los 38 años de edad Federico García Lorca, paradigma de la cultura, la cultura hecha carne. Su delito, ser intelectual y sospechoso de homosexualidad. Sus verdugos, la barbarie y la sinrazón. Con la muerte de Federico, se privó a España de uno de sus hijos más ilustres e importantes de la historia de la literatura y de la cultura en general. Su importante y extensa obra han quedado para la riqueza cultural de nuestro país y del mundo entero.
Con este poema, que Federico titula Despedida, me gustaría acabar este modesto trabajo en su recuerdo:
Si muero,
dejad el balcón abierto.
El niño come naranjas.
(Desde mi balcón lo veo.)
El segador siega el trigo.
(Desde mi balcón lo siento.)
¡Si muero,
dejad el balcón abierto!
(p.333; de Canciones.)
***
OTEANDO EL HORIZONTE
Los que ya peinamos canas nos sorprendemos cada día más con las situaciones creadas en la sociedad de hoy en día. El mundo que a nosotros nos tocó vivir en nuestra niñez no se asemeja al de hoy absolutamente en nada. No es que nuestra época fuera la de Dorothy en Oz, un mundo de vivos colores más allá del Arco Iris; pero, desde luego, no creo que ésta tampoco lo sea.
El choque generacional que algunos pretenden hacernos creer que es la causa primordial de ese desencuentro entre mayores y jóvenes no es tal, las personas metidas en años, por eso, por pesar sobre sus espaldas muchos lustros tienen más elementos de juicio que los jóvenes. Han vivido épocas distintas, acumulan más experiencia, y el paso del tiempo les ha ido curtiendo en todos los órdenes de la vida. Por ello, creo que están en condiciones de poder comparar la sociedad de antes con la de ahora, los jóvenes solo pueden opinar de la actual, y si saben algo de atrás es porque lo han leído, pero no es lo mismo; es como ver una película o que te la cuenten.
Los niños de ahora —no todos afortunadamente— están atendidos, en el mejor de los casos por sus abuelos, eso cuando no sean provistos de un móvil y de la llave de su casa. Al salir del colegio llegan al ¿hogar?, y éste se encuentra solo, frío… el niño 10, 12 años, merienda lo que encuentra y lejos de realizar sus deberes escolares conecta el ordenador y se pone a chatear. La madre —si es separada—, o el padre, da igual, o ambos a la vez si el matrimonio está al completo, al llegar del estresante trabajo del día se encuentran la casa revuelta —como la dejaron, claro está—, entonces descargan la adrenalina acumulada contra el hijo/a: que si eres un gandul/a, que si no has hecho nada, que si lo tienes todo por en medio, que si te voy a partir la cara… eso si no se va directamente y le suministra una buena ración de palos.
El resultado final es que el niño/a, va creciendo en un ambiente de falta de cariño, traumas por las separaciones, vídeos guerreros, gritos, agresiones verbales y físicas de los padres… Que si tu madre/padre te tiene muy consentido/a, que si te voy a mandar con tu padre/madre porque eres un tal o un cual…
Los niños de hoy sufren, repito, no todos por suerte, eso y mucho más. Las consecuencias ya las conocemos: malas contestaciones y falta de respeto, agresiones a los profesores, peleas entre compañeros, vocabulario soez y a veces blasfemo, cometen barbaridades para grabarlas en su móvil y luego colgarlas en Internet, no atienden en las clases, con el consiguiente fracaso escolar —según las estadísticas un 50 % etcétera.
Los mayores no pueden ver bien estas cosas. ¿Acaso es normal una vida así? Antes las madres estaban siempre en casa esperando a sus hijos para atenderlos, ayudarles en todo, preocuparse por ellos… Quizá se podía ir menos de vacaciones, o se carecía de coche, o se vivía de alquiler —lo que tenía sus ventajas pues las hipotecas, el IBI y las comunidades de vecinos traen a mucha gente de cabeza—; pero a fin de cuentas las familias permanecían unidas, siempre arropando a los hijos y éstos se sentían protegidos y queridos por sus progenitores.
Es muy frecuente ver ahora en pleno invierno por las mañanas, aún siendo de noche, a madres con sus bebés envueltos en una manta por la calle para llevarlo al cuidado de sus abuelos con el fin de que ellas puedan comenzar su jornada laboral a las ocho. ¿Acaso es choque generacional pensar que esa clase de vida no es buena para los adultos del día de mañana?
Por otra parte el desconcierto que sufren con el sistema educativo, siempre bajo los vaivenes políticos. Los libros de texto son cada vez más complicados, cambian de un año para otro para que sean inservibles a los que vienen detrás. Antaño, una familia de tres o cuatro hijos podía aprovechar los libros que iban heredando del mayor al menor de los hermanos. Los padres les forraban las tapas al comprarlos y les encargaban a los chicos que cuidaran sus páginas para que llegaran a los demás en buenas condiciones. ¿Qué es eso de escribir en los libros? Eso lo hacían en libretas rayadas o cuadriculadas, pero nunca en los libros. A los niños de entonces les enseñaban a mimar el material escolar; se enorgullecían de acabar el curso y tenerlo todo impoluto… ¿Y qué decir del transporte de las mochilas? Es inhumano que tengan que soportar sobre sus tiernas espaldas tal cantidad de kilos. Niños de apenas 6 ó 7 años deben soportar cargas muy pesadas para su edad. Antes, en cambio, con una cartera de mano conteniendo un libro (enciclopedia), dos libretas, una para cálculo y otra para dictados, un catecismo, un plumier conteniendo un lapicero, pluma de palillero, goma de borrar y un sacapuntas, pertrechados con tan escasos medios afrontaban la dura tarea del día escolar; el resto lo ponían aquellos vocacionales y polivalentes maestros de entonces que prepararan a sus alumnos para afrontar futuros estudios superiores o emprender una vida laboral.
Y ahora, en este horizonte, echemos un vistazo a la situación de los adultos: El español de hoy se encuentra inmerso en una sociedad hostil e injusta para él. La invasión de inmigrantes que hemos sufrido en los últimos años, con la anuencia del Gobierno, ha sido de todo punto descabellada. Los extranjeros venidos en su gran mayoría de países africanos o latinoamericanos han sido legalizados en nuestro país sin apenas requisito alguno. A los pocos años de estar aquí han accedido a viviendas sociales que sudaron los bisabuelos, abuelos y padres de los actuales jóvenes españoles. El sacrificio de sus antepasados lo están disfrutando los que han venido de fuera que, a su vez, han tirado de los suyos. El español se siente traicionado por sus dirigentes políticos que están dando nuestra riqueza a los foráneos: puestos de trabajo, viviendas, asistencia sanitaria, pensiones, prestaciones sociales de todo tipo… A cambio, ellos desprecian lo español, no desean integrarse, exigen mezquitas, cementerios, asistir a los colegios con pañuelos en la cabeza y que se retire todo lo que huela a cristianismo… Cuando un español recrimina a algún inmigrante su comportamiento que no corresponde a nuestras costumbres y normas de convivencia se le reprocha que sea un xenófobo o racista…
Los políticos, desde sus residencias bien vigiladas y protegidas hablan de talante, solidaridad, globalización… todo esto, dicho así, queda muy bonito; pero el español de a pie tiene que sufrir en sus carnes la inseguridad ciudadana: atracos, robos, violaciones, secuestros exprés, estafas, etcétera. Si arrienda una vivienda a un inmigrante lo más seguro es que no cobre el alquiler, que le llene el piso de gente convirtiéndolo en un ergástulo, que se lo destrocen, y cuando por fin la justicia actúe tras mucho tiempo de presentada la denuncia por impago, se encuentre el piso tan deteriorado que para poderlo rehabilitar necesite una buena cantidad de dinero. El suministro de agua y luz lo habrán suspendido también por falta de pago… Mientras, el inquilino, cuando sea desahuciado legalmente, se irá en busca de otra vivienda que hará exactamente lo mismo.
El español sufrió una posguerra muy dura, soportó muchos años de penurias, también se vio obligado a emigrar en muchos casos, pero aquella emigración no se puede comparar en nada a esta inmigración. En España existía un órgano oficial del Estado llamado Instituto de Emigración que proporcionaba puestos de trabajo en otros países a demanda de éstos; a los ciudadanos que decidían marcharse se les dotaba de pasaporte, contrato de trabajo, billetes de tren y hasta una pequeña cantidad en efectivo para los gastos de viaje. Naturalmente, cuando el emigrante comenzaba a ganar dinero debía reintegrar lo prestado. Otros, permanecieron aquí soportando toda clase de estrecheces, pero con el esfuerzo de todos, los que se fueron y los que se quedaron, España salió adelante. Los hijos y nietos de aquellos, ahora se ven acosados por esta inmigración desordenada que campea a lo largo y ancho de España exigiendo, ¿qué derechos?
La crisis económica que padece España que tiene su origen en la crisis mundial, y también en la particular de nuestro país, está siendo muy profunda, el desempleo causa verdaderos estragos y aún será peor cuando a las familias se les acabe el subsidio. Esto hará que el español se soliviante y emprenda un odio hacia el inmigrante que tiene trabajo y vivienda oficial. Se producirá una dicotomía entre los habitantes de este país. Ya se leen algunas pintadas en paredes que rezan así: “Español parado, inmigrante expulsado”. Eso tampoco es justo, pero es inevitable que algunos lleguen a pensar de esa forma.
También es de justicia reconocer que se han instalado en nuestro país inmigrantes, sobre todo procedentes de países como Argentina, Cuba y Uruguay, que se han integrado perfectamente, y es natural porque entre ellos y los españoles existen muchos vínculos históricos y concomitancias.
El Gobierno debe acometer medidas drásticas tendentes a solucionar este estado de cosas. La educación de los niños y jóvenes debe mejorar. La inmigración tiene que limitarse a lo estrictamente necesaria, la que el país pueda asumir, el “coladero” existente hasta ahora debe acabar, por el bien de ellos y por el de los españoles.
***
NOVIOS
Ahora que nos encontramos en el mes de San Valentín, puede ser curioso relatarles a los jóvenes de hoy como eran las parejas de novios en mi época juvenil.
Generalmente, los chicos y chicas se comprometían a muy temprana edad, si bien es cierto que hasta que el novio no “pedía la entrada” no se consideraba una pareja “oficial”.
“Pedir la entrada” consistía en concertar una entrevista entre el novio y los padres de la novia para formalizar la relación; en dicho acto, el chico debía dar prueba de sus buenas intenciones y del cariño que sentía por ella, algunos llegaban a dar hasta una fecha aproximada de la boda, aunque ese detalle quedaba para la “pedida”, que debían realizar más adelante los padres del novio a los de la novia. Una vez que el chico pasaba este amargo trance, los padres de ella le autorizaban a entrar en su casa para que no la esperase en lo sucesivo en la calle, incluso, poder “festear” en su mismo domicilio, siempre bajo la atenta mirada de la madre.
Si la relación se frustraba a lo largo del noviazgo, el chico debía dar cuenta a los padres de ella de los motivos por los que rompían el compromiso. Era lo que vulgarmente se llamaba “pedir la salida”.
En Orihuela el lugar más idóneo para encontrar pareja era en los paseos dominicales que se llevaban a cabo en la calle Mayor y en Los Andenes. Los más afortunados asistían a los “guateques” que celebraban los amigos y allí, bailando al son de los microsurcos, y las melodías de la francesita Sylvie Vartan (El ritmo de la lluvia); del jovencito norteamericano Paul Anka (Diana); o del italiano Renato Carosone (Piccolísima serenata); nadie se resistía a declararle su amor a la chica de sus sueños.
No era fácil conquistar a una muchacha de entonces, para ser más exactos, era muy difícil. Lo principal era saber comunicarse con ella, el hombre tenía que reunir una serie de cualidades para ganarse su confianza y, por ende, la de sus padres. Entre las virtudes que debían adornar al candidato eran: formalidad y buenos hábitos de vida (nada de pasar el rato), poco trasnochar (a las 10 de la noche, cuando sonaba en Radio Nacional de España la sintonía de las noticias, llamadas también “El Parte”, la joven ya debía estar de regreso en su casa); nada de vicios (se toleraba y hasta estaba bien visto fumar, era signo de hombría) aunque no se podía hacer delante de los padres, que sólo lo permitían cuando el varón se licenciaba del servicio militar, hasta entonces no se consideraba a un joven “hombre hecho y derecho”.
Las parejas “semiformales”, es decir, las que salían juntas con regularidad, pero que aún no entraba el novio en casa de ella, ni podían cogerse de la mano en público, solían pasar las horas dando vueltas a los puentes entretenidos consumiendo un cartucho de pipas que podía costar dos reales. A lo sumo, los domingos iban al cine en sesión de tarde donde, no sin cierto riesgo de ser vistos por algún familiar, podían hacer manitas, salvo las parejas más avanzadas que se sentaban en “la fila de los mancos” (última del patio de butacas), o, si no podían pagarse las entradas, se cogían un banco de “la balsa” (fuente de las ranas de la Glorieta) por entonces rodeada de frondosidad y casi a oscuras, donde podían disfrutar algo de intimidad y demostrarse su amor, pero era muy arriesgado porque de ser identificados por algún conocido se cobraba mala fama. Visitar “la balsa” era signo de desvergüenza.
Tampoco estaba bien visto pasear de noche por el tramo del segundo andén, y mucho menos por las cercanías de la Fábrica de Harinas Serrano, toda esa parte quedaba muy solitaria y en la periferia del pueblo.
Si la relación estaba ya consolidada y el novio era llamado a filas para prestar su servicio militar, la novia debía guardarle su ausencia. Se consideraba muy normal que, durante el período de tiempo que duraba “la mili”, la novia no asistiera a eventos o espectáculos si no era acompañada por sus padres.
En los medios rurales de la comarca las cosas se hacían de otra manera. Algunas veces los chicos eran aconsejados por sus padres para que cortejaran a cierta muchacha en virtud de las tierras que podían heredar ambos. Las dos familias “pactaban” ese posible matrimonio que haría en un futuro juntar fincas colindantes que cobrarían muchísimo más valor y acabaría con el eterno contencioso de las lindes y los problemas de la vecindad. Sin embargo, no siempre podía ser así, el amor triunfaba frente al egoísmo familiar y cuando una pareja se quería en contra de los deseos de la familia, el novio no veía otra solución que “llevarse” a la novia. En carruaje o en bicicleta (cualquier medio de transporte era bueno para el caso), se marchaban los dos fuera del pueblo un par de días, al regreso, ya era notorio que habían pasado la noche juntos y por tanto la boda era inevitable para poder conservar la honra.
De todas maneras, antes, ahora y siempre, prevalecerá el amor a cualquier otra consideración, y siempre tendremos a San Valentín que vendrá todos los años en febrero a bendecir a las parejas que se profesan amor eterno.
Feliz Día de los Enamorados.
***
LOS AROMAS DE ANTAÑO
Publicado en el diario Información de 26-04-2025
Todos los días me pregunto qué ha ocurrido para que hayan desaparecido los aromas de antaño. Ya no se huele a nada agradable, tan solo a los gases emitidos por los vehículos, a la basura depositada en los contenedores y aledaños y a los orines humanos y caninos.
Me gustaría comentarles a mis amables lectores, sobre todo a aquellos que no han conocido, por su juventud, mi época de niño, cómo se percibían los olores entonces.
¿Recuerda alguien el olor del mar en Alicante? Seguro que si le cubren a uno los ojos con un paño negro, le ponen en La Rambla y le preguntan dónde se encuentra, lo mismo la respuesta puede ser Badajoz, Ciudad Real o, qué sé yo. Cuando yo venía de niño a Alicante en el tren, al llegar a Torrellano, sin ni siquiera divisarse el mar, penetraba por las ventanillas, junto con la carbonilla de la locomotora de carbón, un aroma a mar, una brisa salada, se experimentaba una sensación de cambio al pasar del secano a la ciudad marítima.
En los pueblos, se olía a pan recién hecho, a pastas de navidad… las tabernas despedían al pasar por la puerta un olor a vino que penetraba en los sentidos. En invierno, a la caída de la tarde el aire se impregnaba del olor a los braseros de picón. Cuando salían los críos de los colegios las madres les daban para merendar pan con aceite y azúcar; aquellas rebanadas olían y sabían a eso: pan, aceite y azúcar. ¿Sabe alguien como huele ahora el aceite? ¿O la sobrasada? ¿O el salchichón…?
Recuerdo como olían los colegios a lápices, gomas de borrar, tiza, tinta de la que ponían en aquellos tinteros de plomo incrustados en los pupitres de madera…
En las tiendas, llamadas entonces de ultramarinos, se olía a mantequilla a granel, a charcutería, a aceite que salía del surtidor manual, era un sinfín de olores que se entremezclaban y sabías en todo momento, sin mirar, donde te encontrabas.
Los cines olían a cine. No me pregunten qué clase de olor es ése, pero tenían un olor peculiar. Era una mezcla del tapizado de las butacas con las pipas, cacahuetes, caramelos y demás chucherías…
Las confiterías te llevaban a ellas el olor, en la calle donde había una podías encontrarla con los ojos cerrados. Igual ocurría con las cuadras o las vaquerías, el olor a estiércol era tan penetrante que llenaba todo el entorno.
Parece que hemos pasado a vivir en un mundo insípido, donde si se percibe algún aroma es desagradable e insano. A mí me gustaría poder partir una fruta y saber, sin mirarla, lo que voy a tomar. Me gustaría pasar por un río y oler a agua, anguilas y cañas mojadas, no a cloaca. ¡En fin! Me gustarían tantas cosas […]
***
MÁGICO ARMARIO
Era yo muy pequeño, andaría por entonces a gatas, según me contaban, tenía fijación con el armario de mis padres, me duró esa tendencia toda mi vida en la casa de mis progenitores.
¿Qué tendría aquél armario? Empiezo por decir que mi madre, persona muy metódica, guardaba allí las cosas con especial cuidado. A mí lo que más me interesaba eran los seis cajones que tenía, yo hurgaba en ellos los objetos allí depositados con mucha prudencia para dejarlo todo después exactamente igual y que mis padres no se dieran cuenta. Curioseaba todo: cartillas de ahorros, cajitas con pendientes, bolsos, monederos, libritos de primera comunión con sus tapas de nácar, rosarios de plata…, y todo un sinfín de objetos que guardaba mi madre como si de un gran tesoro se tratara. Pasaba la mano sobre un viejo abrigo de pieles para notar la suavidad del pelo sobre mis pequeños dedos. Sobre la parte más alta del interior del armario guardaba mi padre tres cayados que nunca llegó a utilizar, uno tenía el mango forrado de piel y madera de nudos. Otro era parecido pero más delgado, y el tercero era el que más me gustaba, tenía un acabado impecable, el bastón era de forma cuadrada, de madera noble, muy fina, barnizada; en teoría era el bastón elegante de mi padre que, como digo anteriormente, nunca llegó a sacar del ropero.
En la repisa superior, que para alcanzarla tenía que subirme sobre una silla, estaba guardado el cornetín de mi hermano, era muy duro para mí soplar por su boquilla para poder sacar algún sonido, pero yo lo intentaba y a veces conseguía interpretar algo parecido al toque de la diana militar.
Otro instrumento que se guardaba en el armario era una vieja guitarra que no era ni de juguete ni tampoco de las grandes, tenía un tamaño mediano. Se la compró mi padre a mi hermano mayor en los almacenes “El Águila” en uno de los viajes que hacíamos a Alicante; en esa pequeña guitarra todos queríamos interpretar el “Para Elisa” de Beethoven.
El armario tenia en la puerta de en medio un enorme espejo exterior que servía para darnos todos el último “toque” antes de salir a la calle, tanto mis tres hermanos como yo, aun teniendo otros espejos donde mirarnos, siempre utilizábamos el de mis padres, la alcoba era más amplia y por tanto la distancia para observarte era mayor, te podías ver perfectamente desde los zapatos hasta el último pelo de la cabeza y sobraba sitio.
También era el mueble de fondo cuando a mis hermanos y a mí, delante justo de él, nos ponían los Reyes Magos los regalos. Era impresionante ver en la madrugada del día 6 de enero los juguetes de los cuatro hermanos que somos, los ponían apoyados sobre el armario formando una escalinata, se reflejaban en su espejo y parecían el doble; además nos adornaban todo con pastelillos de merengue con una pluma de colores, monedas y paquetes de cigarrillos de chocolate, peladillas, anises, y otras golosinas. El día de Reyes en mi casa era un auténtico festival, mis padres eran muy desprendidos en esa fecha, disfrutaban tanto como nosotros, de hecho, nos ponían los juguetes al lado del armario de su alcoba para comprobar en el acto nuestra sorpresa al descubrirlos.
El armario de mis padres era, en definitiva, mi centro de atención, siempre hiciera lo que hiciera, acababa delante de él.
Mágico armario el de mis padres…
***
LA CAUSALIDAD
Eran las siete cuando el reloj-despertador sonó con las noticias de Radio Nacional, Laura dio un respingo y, sin dudarlo un momento, saltó de la cama, enfundó sus pies en las zapatillas e inmediatamente se dirigió al cuarto de baño que tenía frente a su habitación en la Pensión Arenal, en la calle de su mismo nombre.
-He de darme prisa-dijo para si-, no puedo llegar a la entrevista de trabajo medio adormilada.
Ese día, Laura tenía que estar bien, despabilada, serena, con la mente muy despierta...
Tras una ducha casi fría, y poco maquillaje en su cara, se puso su mejor traje de chaqueta, gris marengo con raya diplomática; después de tomar un zumo-no quiso café para evitar más nervios-, se lanzó a la calle. Iría andando-la mañana en Madrid era fresquita pero agradable, además, le vendría bien pasear un poco para calmar esas mariposas que se ponen en el estómago.
Calle Arenal, llega a la Puerta del Sol, el famoso reloj marcaba ya las ocho y media,
-Voy bien de tiempo- pensó Laura-, enfiló calle Espoz y Mina arriba hasta desembocar en la Plaza de Canalejas.
Ya eran casi las nueve cuando entró en una lujosa entidad de crédito; ésta, no sería una entrevista más de las muchas que había tenido-pensó-, aquí tenía la oportunidad de su vida; pero la sombra de siempre rondaba su pensamiento. -¿Pasaría como otras veces..?-
Se dirigió con decisión hacia el conserje situado detrás de una mesa del lujoso hall.
-Buenos días, por favor, ¿el señor Ponce?, estoy citada a una entrevista de trabajo.
-Buenos días, ¿De parte de quién?
-De Laura Santillán.
-Un momento por favor.
El conserje, tomó el teléfono con su mano izquierda y, con la derecha, marcó un número.
-Don Pedro, la señorita Laura Santillán se encuentra aquí...
-¡Que suba! –respondió.
-Coja usted el ascensor número tres, suba hasta la tercera planta, allí verá otro compañero mío, pregunte por el despacho del Jefe de Personal.
Después de agradecerle Laura al conserje su atenta gestión, se dirigió como le había indicado al ascensor. Las piernas empezaban a temblarles, ella, aunque tenía un estupendo expediente académico, carecía de experiencia laboral; salvo algún esporádico trabajo que pudo realizar desde que terminó la carrera de Empresariales hacía ya cinco años, aún no le había llegado la ocasión de su vida.
Al llegar a la tercera planta, otro uniformado conserje. Se dirigió Laura a él.
-¿Por favor, el despacho del señor Ponce?-
-¿Es usted la señorita Laura Santillán?
-Si.
-Sígame por favor, la está esperando.
Laura, no daba crédito a lo que veían sus ojos; tanto mármol, tanto dorado, tanta moqueta, costosísimos cuadros colgados de las paredes, lámparas de cristal...aquello impresionaba y la ponía mucho más nerviosa.
Por fin pudo verle la cara al señor Ponce, era un hombre de unos cincuenta años, no mal parecido, con traje de corte italiano color gris, corbata de seda a lunares...
-Siéntese por favor-le dijo amablemente a Laura.
-Ya he leído su currículo y me parece interesante, es usted licenciada en Empresariales, ha cursado estudios de marketing y conocimientos informáticos de nivel medio...
La entrevista transcurrió con las preguntas ya de costumbre: si está usted comprometida o piensa casarse; si le gustan los niños; qué aspiraciones tiene; etcétera...
-Tendrá usted noticias nuestras-le dijo el Jefe de Personal- despidiéndose de ella.
Terminada la entrevista, Laura volvió por sus pasos hasta el hall del edificio, cuando se dirigía a la puerta, entraba un viejo amigo de la Facultad.
-¡Hola! Laura, qué alegría, cuanto tiempo sin vernos-dijo el hombre-.
-“¡Tortuguita!”, -así le llamaban en la Universidad a Joaquín Izaguirre-, ¡qué sorpresa más agradable! Se dieron dos besos y comenzaron a rememorar viejos tiempos, recordaron compañeros y anécdotas vividas antaño cuando eran estudiantes...
-¿Bueno, y qué haces aquí?, -le preguntó Joaquín.
-He venido a una entrevista de trabajo, pero no tengo muchas esperanzas, ya sabes, en éstos sitios si no hay padrino...
-¿Y tú?-le preguntó Laura.
-He venido a hacer unas gestiones...
Después de la charla, se cruzaron sus números de teléfono y, tras besarse, se despidieron, no sin antes prometerse ambos llamarse para tomar un café con tranquilidad y evocar tiempos pretéritos estudiantiles.
Pasados veinte días, Laura continuaba echando currículos como una posesa a todos los anuncios que caían en sus manos; pero de pronto llamó a la puerta de su habitación la patrona de la Pensión.
-¡Señorita Laura! ¡Salga!, le traen una carta certificada.
Salió de inmediato, firmó el recibí y, temblándole los dedos abrió a toda prisa la misiva.
-¡¡Me han llamado, me han llamado!!-gritaba mientras abrazaba a su patrona.
Debía presentarse en su nuevo puesto de trabajo con la documentación que le pedían el próximo día 1 de abril.
Llegado el momento, se presentó de nuevo al señor Ponce, Jefe de Personal, éste, tras saludarla muy amablemente, le dio a firmar un contrato de trabajo por seis meses que, transcurridos los cuales-le dijo-si cumplía los objetivos, le harían otro con carácter indefinido.
Laura, no cabía en su piel de satisfacción, por fin había conseguido su sueño, tener un trabajo en una gran empresa y conseguirlo por sus propios méritos. Se había reconciliado de nuevo con el ser humano; nunca más pensaría que para todo se necesita un padrino...
Pasaba el tiempo y Laura iba aprendiendo con rapidez, su trabajo lo desempeñaba con soltura y a plena satisfacción de sus superiores. Una mañana, cuando llevaba en la empresa un mes y medio, se acercó a su mesa un conserje.
-Señorita Santillán, acompáñeme por favor, el señor Director General desea hablar con usted.
Laura se levantó a toda prisa y seguía al conserje, subieron en el ascensor número uno a la primera planta, los empleados sólo excepcionalmente subían a ese despacho. Laura temblaba porque sabía muy bien que no era normal que el Director General llamara a una empleada; de hecho, ella llevaba cuarenta y cinco días trabajando y todavía no conocía al jefe supremo.
El conserje, todo ceremonioso llamó a la puerta.
-Señor-dijo-, la señorita Santillán está aquí.
¡Adelante!-contestó.
-Laura se quedó estupefacta, lívida, casi se desmaya...tenía ante ella al mismísimo “Tortuguita”, su amigo de la Facultad. Joaquín Izaguirre era el Director General, allí estaba, tras una imponente mesa de caoba. Se levantó y acudió a su encuentro.
-Siéntate-le dijo, ofreciéndole una silla tapizada del estilo Luis XV.
-Entonces, tú...usted...-dijo Laura mascullando.
-Sí, yo decidí que te contrataran, pero debo decirte que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, y que te felicito por el buen trabajo que desempeñas.
Laura, salió ese día del trabajo como sonámbula, no había reaccionado aún de la sorpresa recibida. Ella estaba convencida que el trabajo lo había conseguido por sus propios méritos, se llevó una decepción. Al llegar a la calle, miró al cielo, se encogió de hombros y musitó:
-Dios mío, yo no puedo arreglar el mundo, pero gracias por acordarte de mí...-Y se fue resignada dando un paseo pensando en lo que le había pasado.
***
LA FRUSTRACIÓN
Vicisitudes de una patrulla policial en una noche cualquiera
La noche volaba con sus negras y ligeras alas. Entonces apareció en una céntrica calle de la ciudad un coche policial con sus parpadeantes luces y sirenas de urgencia, frenó con brusquedad, se abrieron con rapidez sus puertas delanteras saliendo dos agentes uniformados que, pistola en mano, miraban a ambos lados buscando entre penumbra.
Una tenue luz que emitía la farola con el cristal roto alumbraba a penas unas sombras en la oscuridad. Se trataba de un anciano que deambulaba por esa vía; su espalda encorvada hacía presagiar su avanzada edad. El hombre, intentaba pasar desapercibido por aquella escena rocambolesca; su actitud parecía la de no verse de ninguna manera involucrado en aquel episodio; pero, no obstante, se apostó en un portal cercano, allí se detuvo un instante para poder observar la escena sin ser visto.
Los agentes, no le prestaron atención y se dirigieron hacia la entrada del edificio que quedaba justo delante del abuelo; era una casa antigua, señorial; la patrulla policial subió a toda prisa las escaleras de mármol blanco hasta llegar a la puerta del piso “A” de la tercera planta. Tocaron la puerta toscamente. “¡¡Abran, policía!!”, salió una mujer de mediana edad, su aspecto denotaba que acababa de pasar por momentos difíciles: pelo largo revuelto, hematomas en la cara, lágrimas en los ojos y un gran nerviosismo...
El más veterano de los policías se dirigió a ella. ¿Señora, se encuentra mal?, ¿Ha llamado usted al 091...? La mujer sollozando respondió: sí, he sido victima de una violación y robo en mi misma casa...
Mientras el policía más joven atendía a la mujer y llamaba a los servicios médicos de urgencia, el otro, hacía la inspección ocular en el lugar de los hechos.
Hasta que llegó la ambulancia, la mujer, que apenas podía articular palabra, balbuceando explicaba a los agentes lo ocurrido: “Tocó un hombre la puerta pidiendo una ayuda para comprar un medicamento, al volverme para ir en busca de dinero me atacó por la espalda amordazándome y después de agredirme y amenazarme con una navaja de grandes proporciones me violó, aprovechando que perdí el conocimiento para robarme el dinero y las joyas”.
Al pedirle el policía que describiese al hombre, con voz quebrada fue dando algunos rasgos de su fisonomía: alto, delgado, complexión fuerte, moreno, unos treinta años... ¿Algo más señora que nos sirva para identificarle?-Dijo el agente más veterano-, la mujer haciendo un esfuerzo debido a su estado de agitación, contestó: no, pero...al marcharse cogió un sombrero de mi marido que había colgado en la percha de la entrada y un cojín del sofá, llevándose ambas cosas, ignoro para qué quería esos dos objetos...
El policía más joven al escuchar esto último saltó como una liebre perseguida, se dirigió a toda prisa hacia la calle en busca del anciano sin lograr encontrarlo. Habían sido burlados por el ladrón-violador, que había utilizado la vieja artimaña; una vez cometido el delito, se puso la almohadilla en la espalda debajo del abrigo a modo de joroba, se caló el sombrero y simuló ser un viejo encorvado.
La frustración que sintieron los representantes de la Ley al ver que su trabajo no dio resultado positivo fue grande, les falló la intuición; pero enseguida comprendieron que aquel caso formaba parte de una larga cadena de fracasos profesionales que, como esa noche, vendrían a lo largo de su vida; eso sí, aprendieron que en el mundo de la delincuencia no se dejarían llevar jamás por las apariencias.
***
FELISA Y LA FELICIDAD INSTAURADA
Había una desvencijada silla de anea en el centro de la estancia, sentada en ella, una anciana dominaba por una vieja puerta que, casi siempre permanecía abierta, un camino que llevaba al riachuelo del lugar. A su cuidado estaba su nieta de tan sólo ocho o nueve años, una niña preciosa de trenzas de oro, ojos como el mar y piel blanca, casi transparente, que pasaba el tiempo haciendo las labores de la casa a pesar de su corta edad.
Todo transcurría dentro de la pobreza que les era habitual con normalidad, es más, me atrevería a decir que las dos eran felices en aquella casa junto al río con su cabra y media docena de gallinas que les proporcionaba el sustento diario.
Un día lluvioso de otoño, apareció por el camino un hombre de aspecto desaliñado, unos cuarenta años, alto y enjuto, parecía llevar varios días sin comer, pidió asilo en aquella humilde casa; ni la anciana ni la niña sospecharon nada malo de él, ni les importaba de quien se trataba. Asintieron a hospedarle y, a cambio, el hombre les limpió el patio de maleza y arregló el tejado que estaba lleno de goteras.
Hombre honrado, aunque sin suerte, la fortuna le asistió al poner en su camino aquella austera y reducida familia que, desde entonces, fue lo mejor que le había pasado en su desgraciada vida.
Los días pasaban inexorablemente, el hombre que apenas hablaba, pasaba el tiempo faenando en la casa, utilizaba para dormir un jergón que había en un cobertizo del patio pero se encontraba feliz, cuando sus ocupaciones se lo permitían bajaba hasta el riachuelo a pescar para aportar a la alimentación diaria algún pescado. Así transcurrían los días. La anciana mujer encontró en él al hijo que perdió un aciago día por una enfermedad incurable de la época, la tuberculosis se lo llevó a los veinticinco años dejando sola a su preciosa nieta de tan sólo siete meses de edad, la que tuvo que criar ella a pesar de su avanzada edad. Felisa, que así se llamaba la pequeña, desde el primer momento, tuvo la sensación de haber encontrado al padre que no conoció representado en aquel vagabundo.
Desde el día que apareció Pedro, la vida cambió para las dos, la pequeña Felisa asistía al colegio y se relacionaba con otras niñas, la anciana veía desde su silla de anea el camino que llevaba al riachuelo con más alegría y, Pedro, el hombre de cuyo pasado no se sabía nada, trabajaba para las dos con ahínco; pero llegó lo que menos esperaban, Felisa enfermó gravemente y tuvo que ser conducida a la ciudad donde le diagnosticaron una tuberculosis en estado avanzado. ¿Sería tan cruel el destino que le deparase la misma suerte que a su padre?, esa pregunta se la hacía para sus adentros la anciana.
Pedro tomó la iniciativa, se llevó a la pequeña Felisa a casa con el tratamiento prescrito por el médico y se encargó de cuidarla personalmente como si de su misma hija se tratara -al fin y al cabo esas dos personas era lo único que tenía en este mundo-. Se trazó un plan, la niña estaría a reposo absoluto como le habían dicho y él se encargaría de todo.
Por la mañana madrugaba Pedro, les preparaba el desayuno a la abuela y a Felisa y después, las llevaba a ambas bajo un frondoso pino que había a la orilla del riachuelo, la niña acostada en una tumbona que él mismo le construyó mientras la abuela, la acompañaba sentada en su destartalada silla, confeccionándole con sus dos agujas de tejer un suéter para el invierno que no tardaría en llegar. Pedro volvía a la casa y hacía la faena, ordeñaba la cabra, daba de comer a las gallinas y preparaba una frugal comida para todos. Por la tarde las recogía llevando sobre sus hombros a Felisa para que no tuviera que dar ni un solo paso. Así un día tras otro pasaron cuatro meses, cuando el médico reconoció de nuevo a Felisa quedó atónito del resultado: la niña estaba curada.
¿Quién había puesto a ese humilde hombre en el destino de Felisa y su abuela? Nunca lo sabrían, fue providencial su llegada, parece que el destino quiso compensar a la abuela de la pérdida de su hijo y a la pequeña Felisa de su padre. Pedro nunca les dijo como llegó allí ni de donde procedía. Sea como fuere, la felicidad se instauró en aquella modesta casa. Felisa regresó al colegio del cercano pueblo, donde con los años se hizo maestra. La abuela falleció cuando contaba 89 años, y Pedro, el advenedizo de la familia, continuaba junto a Felisa que contrajo matrimonio y tuvo dos hermosos hijos que le llamaban a Pedro con todo cariño “abuelo.”
***
EL ENFERMO Y SU AVERSIÓN HOSPITALARIA
No era mal día para hacerse Álvaro las pruebas médicas que le habían prescrito. Se levantó temprano dirigiéndose en su coche al centro médico, llegó sobre las nueve de la mañana en ayunas, como le habían dicho. El problema era que a Álvaro no le gustaban nada esos sitios, cuando veía el ambiente hospitalario se deprimía; pero en esta ocasión había decidido realizarse lo que le había mandado su médico.
-Buenos días-saludó a la recepcionista.
Sin contestar el saludo la empleada le solicitó la cartilla de usuario. Álvaro le entregó el documento y el volante con la prescripción facultativa.
Tras teclear en el ordenador, la señorita le entregó unos papeles diciéndole escuetamente.
-Suba a la segunda planta y entregue esto a la enfermera.
Álvaro hizo lo que le dijeron, cuando le entregó a la enfermera la documentación, esta le espetó:
-Pase a la sala de espera, ya le llamarán.
Había transcurrido una hora y cuarto cuando una auxiliar entró en la sala.
-¡Álvaro Moya Martínez!
-Sí, soy yo-respondió Álvaro.
-Mire, tiene que beberse cuanto antes este litro y medio de agua, cuando lo haya hecho me lo dice. ¡Ah! y no orine-le dijo la enfermera entregándole la botella y un vaso de plástico.
Álvaro que tenía dificultad para tomarse un café cortado no sabía como se iba a meter entre pecho y espalda un litro y medio de agua. No obstante comenzó a beber.
A la media hora, no sin hacer un gran esfuerzo, logró terminarse el contenido de la botella. Ahora el problema estribaba en que tenía unas ganas locas de orinar, no podía aguantar más, se fue corriendo hacia la enfermera.
-Señorita, ya me he terminado de beber el agua y no puedo aguantar, me estoy meando...
-Aguante, aguante, el doctor está ocupado, no puede atenderle ahora-le dijo la enfermera.
-Es que no puedo-respondió Álvaro.
-¡Vaya hombres! -Dijo la enfermera en alta voz con ganas de que la escuchara el resto de pacientes.
Como pudo Álvaro aguantó la orina y las ganas de decirle a la enfermera algo que no le hubiese gustado escuchar.
-Ya puede pasar hombre de Dios... -le dijo la enfermera queriendo hacerse la simpática.
Álvaro entró y el médico radiólogo, sin mediar saludo ni palabra alguna, tajantemente le ordenó:
-Desnúdese de cintura para abajo y échese en la camilla.
-¿El calzoncillo también?
-¡Claro hombre, no tenga usted tantos prejuicios!-Contestó el médico.
Álvaro hizo caso y se tumbó en la camilla desnudo de cintura para abajo, el médico comenzó a hacerle la ecografía abdominal, al rato le volvió a ordenar:
-Pase usted a ese lavabo y orine todo lo que pueda, después vuelva a acostarse.
Así lo hizo, Álvaro se sintió aliviado al vaciar su hinchada vejiga. Continuó el médico con su trabajo...
-¿Le duele aquí?- Interrogaba el galeno apretando con fuerza el abdómen de Álvaro.
-Sí, sí, bastante...
El radiólogo miró a Álvaro haciendo un gesto de no gustarle lo que observaba.
-¿Ve usted algo anormal doctor?
-Eso ya se lo dirá su médico, ahora vístase y espere en la sala.
Álvaro obedeció algo nervioso. Tras esperar un buen rato, llegó de nuevo la enfermera y le soltó:
-Ya se puede usted marchar, relájese, ¿a visto como no ha sido tan complicado? Es que se quejan ustedes de vicio...
Álvaro que ya no podía más le espetó:
-Señorita, efectivamente a usted no le ha pasado nada; pero yo llevo aquí cinco horas, me han hecho beber un botellón de agua en ayunas, cosa muy difícil para mí, me han hecho daño en el estómago, me han tratado con falta de respeto y encima, me marcho con la duda de que pueda tener algo grave. Mi estancia entre ustedes acrecienta la aversión que siento por estos lugares.
* * *
LA MATANZA
Aquella fría mañana de diciembre sonó muy temprano el picaporte en la casa de los Calabuch, ese día no era como los demás, era la fecha señalada por don Juan para la matanza del cerdo. Acababan de llegar los matarifes Manolo y Pepe que eran cuñados; se dedicaban a este oficio los fines de semana cuando les dejaba libre su principal ocupación de panaderos. Con este pluriempleo podían sacar ambos a su numerosa prole adelante con más holgura.
En Santa Marta del Algar, pueblecito de la montaña levantina, no todo el mundo podía hacer en su casa la matanza del cerdo, eso era un lujo en la década de los cincuenta. Don Juan Calabuch se lo podía permitir porque disfrutaba de un buen pasar; era uno de los comerciantes más importantes del pueblo; propietario de un almacén de cereales, de una frutería en el mercado municipal que atendía su esposa doña Amparo, y unas cuantas tahúllas de tierra que le proporcionaban una considerable cosecha anual de almendras. Digamos que la cría del cerdo y su posterior matanza era la distracción principal del señor Calabuch, lo hacía con mimo y cada día se complacía elaborando al berraco su comida —un amasijo de boniato hervido con harina de maíz que preparaba con sus propias manos y cataba él mismo para comprobar su textura y sabor—. Todos los días cuando lo sacaba de su cochiquera para darle su ración, se enorgullecía de ver cómo daban fruto sus desvelos, le pasaba la mano por el lomo comprobando que su cochino aumentaba de peso; era todo un ritual para don Juan la crianza del animal.
Esa mañana fría de domingo, ya estaba todo dispuesto, los matarifes habían llevado su máquina manual de moler carne—el "capolador" decían ellos—, sus afilados cuchillos y todos los enseres y herramientas necesarias para proceder a sacrificar el animal y la elaboración de embutidos. Previamente doña Amparo había hervido la cebolla precisa para las morcillas, las tenía varios días metidas en un saco con bastante peso encima con el fin de que soltasen toda el agua.
Llegado el momento, Manolo y Pepe, con la ayuda de don Juan y su hijo mayor Juan Manuel, que ya contaba 18 años, cogieron el cerdo para subirlo a un poyete que tenían en el patio de la casa, con bastante dificultad lograron entre todos inmovilizarlo, y Manolo, con gran decisión, le introdujo un largo y estrecho cuchillo por el cuello seccionándole la carótida, mientras doña Amparo, arrodillada en el suelo movía con su mano desnuda la sangre que caía a borbotones en un lebrillo para evitar su coagulación.
Lo peor ya había pasado para los habitantes de la casa, al fin y al cabo después de un año criando al cerdo le tomaban un poco de cariño, sobre todo los más pequeños. Reme que tenía 12 años y José de 10, ellos lo pasaban peor, pero su padre les decía siempre:
—Hijos míos, no tengáis pena por el animal, Dios los ha puesto en la Tierra para alimentar a las personas, debemos dar gracias por ello y compadecernos de los que no pueden disfrutar en sus casas de una matanza como la nuestra.
A pesar de los razonamientos del cabeza de familia, Reme y José no podían evitar entristecerse.
El cuerpo del cerdo fue transportado a una mesa donde los dos matarifes procedieron a socarrar la hirsuta piel con gavillas de esparto, después con unas espátulas le arrancaron todo el pelo y las pezuñas, dejándole la piel impoluta con agua caliente y piedra pómez.
Una gran caldera de cobre ya se encontraba en una parte del patio preparada con fuego de leña hirviendo el agua necesaria para cualquier necesidad. Mientras tanto, Manolo y Pepe colgaron el cerdo por las patas traseras de unas argollas que había en la pared y empezaron el despiece. Primero abrir el animal en canal: tripas, estómago, hígado..., todo fue cayendo al interior de un barreño. Después fueron sacando con mucha habilidad todas las partes nobles del cochino: jamones, paletillas, solomillos..., lo demás para moler y elaborar los embutidos.
Ya habían dado las diez de la mañana y era hora de tomar algo; el frío intenso, el esfuerzo físico, el madrugón, todo se condensaba en una sola cosa, el cansancio. Doña Amparo todo esto lo sabía ya de años anteriores, así que cogió parte del hígado y unas tiras de panceta del cerdo echándolo todo a las brasas del hogaril donde se encontraba la caldera, una vez asado lo sirvió junto a una hogaza que ella misma había amasado y una bota de buen vino tinto. En media hora todos habían repuesto sus fuerzas.
La máquina de moler la carne iba sujeta con tornillos a un largo y fuerte trablero, éste se apoyaba por ambos lados a unas sillas de madera y, sobre ambas, sentados los matarifes que, mientras uno introducía la carne en la boca superior de la máquina, el otro le daba con fuerza a la manivela cayendo la carne triturada en un barreño. A los hijos pequeños Reme y José les encantaba que les dejaran manipular ese artilugio, pero doña Amparo siempre estaba al quite, les decía: —mucho cuidado de no meter las manos por la boca de la máquina, las cuchillas helicoidales son muy traicioneras y nos puede costar un gran disgusto...
A media mañana don Juan mandó a su hijo mayor a casa de don Matías, el veterinario municipal, para llevarle unas muestras que éste debía analizar y dar el visto bueno, era más un trámite legal que otra cosa, los cerdos que criaba la familia Calabuch eran de toda confianza, eso lo sabía de sobra el científico.
Ya se hacía la hora de comer y mientras los matarifes amasaban los embutidos: morcillas de cebolla, blancos, longaniza roja y blanca, chorizos, sobrasada, morcilla negra... todo aderezado con sus especias, piñones y huevos. Doña Amparo limpiaba las tripas y el estómago del animal con agua caliente, limón y mucha sal, éstas servirían para los embutidos, aunque no eran suficientes, siempre había que complementar con tripas compradas aparte.
El día estaba algo nublado y el frío aumentaba, en el patio de la familia Calabuch las manos se entumecían, de vez en cuando todos tenían que acercarse al fuego de la caldera para calentarse; doña Amparo, como era tradicional, tenía en su cocina puesto y casi a punto una gran olla de judías elaboradas con rabo y oreja del cerdo, le salían tan espesas que si al servirlas en el plato no se tomaban rápidamente, se podía formar una masa gelatinosa difícil de tragar, así que con el intenso frío y el apetito que daba la dura faena, se sentaron todos alrededor de la cacerola mientras el ama de casa iba sirviendo.
Ya eran las cinco de la tarde y comenzaba a oscurecer, los embutidos entraban y salían a la caldera mientras José ayudaba al tiempo que jugaba, provisto de una caña en cuya punta se había atado una aguja de coser sacos, pinchaba las morcillas para que éstas no se reventaran en el agua hirviendo, al niño le encantaba hacer esa faena porque cada vez que punzaba salía un chorro de grasa que luego quedaría en la caldera al enfriarse convertida en suculenta manteca.
La faena iba llegando a su fin, los Calabuch tenían en la parte alta de la casa una habitación por cuyas ventanas orientadas hacia la sierra entraba un viento frío y seco, allí, sobre una docena de cañas que iban de uno al otro extremo de la pared, colgaban los embutidos; en el suelo, los jamones y paletillas se cubrían con gran cantidad de sal gorda y, sobre ésta, una tabla con sobrepeso para que expulsaran las piezas la poca sangre que pudiese quedarles. Así preparaba los jamones don Juan. Entre los meses de mayo y junio, serían sacados de la sal y colgados para su completa curación.
Aquél ajetreado domingo tocaba a su fin, la noche había hecho su aparición en Santa Marta del Algar. Los matarifes Manolo y Pepe recogían sus cuchillos y artilugios. Don Juan les despedía pagándoles diez duros a cada uno por su trabajo, y doña Amparo, siempre tan atenta, le entregaba una bolsa a cada uno de ellos con algunas chuletas y algo de embutido; los hombres se despidieron hasta el año siguiente.
La satisfacción en la familia Calabuch era patente, la matanza se había realizado felizmente, sin contratiempos. Los hijos Juan Manuel, Reme y José, habían pasado un gran día —salvo los primeros momentos de tristeza por la muerte del animal—, don Juan y su esposa tenían la satisfacción de ver que en su familia no faltaría durante todo el año las exquisitas viandas.
Fueron recogiendo y limpiando hasta que a las doce de la noche cayeron todos rendidos en la cama.
***
LAS DUDAS EN LAS POSTRIMERÍAS DE LA VIDA
La Residencia “Las Encinas” despertó como todos los días, la rutina era una constante en ese lugar que no era ni bueno ni malo, simplemente diferente a todo lo demás. No se sabía si en el exterior hacía frío o calor, allí siempre era igual la temperatura que se regulaba automáticamente. Los residentes tenían prohibido tocar cualquier aparato de calefacción, refrigeración, luz o agua. La mañana, como todas, empezó a las nueve; don Gaspar después de asearse con la ayuda de una auxiliar se marchó dando pasos muy cortos hasta el comedor, su bastón ya muy usado le ayudaba a caminar, se sentó en el mismo sitio de siempre y procedió a tomarse el frugal desayuno: un café sin cafeína con leche desnatada y sacarina, dos rebanadas de pan tostado integral, de bolsa, con un poco de margarina y una cajita de mermelada sin azúcar. Todo igual que siempre.
Don Gaspar no había sido un don nadie, todo lo contrario, en su vida extramuros fue un hombre importante en el mundo empresarial. Licenciado en Económicas dirigió durante muchos años una empresa concesionaria de automóviles de alta gama, había ganado mucho dinero y su posición social era muy elevada. Sus amigos estaban entre la alta sociedad de su ciudad y jugaba con ellos al golf dos veces a la semana. Por otra parte, llegó a formar una familia, su esposa que falleció a los 40 años de edad de una penosa enfermedad le dejó viudo con dos hijos, Luís que hizo la carrera de Ingeniero Químico y se marchó a vivir a Estados Unidos donde contrajo matrimonio y Eloísa, que no estudió carrera universitaria pero obtuvo un empleo en una importante compañía aseguradora, contrajo matrimonio con un auxiliar administrativo del Ayuntamiento y tuvo seis hijos. Lo cierto es que don Gaspar se encontraba solo, Luís apenas veía a su padre una vez cada cinco o seis años que se dejaba caer por España; eso sí, de vez en cuando llamaba por teléfono para interesarse por su salud. Eloísa con su trabajo y su numerosa prole apenas tenía tiempo para poder visitarle, limitaba las visitas a fechas muy señaladas: navidad, cumpleaños, etcétera.
Don Gaspar no se quejaba por ello, se había resignado a vivir en aquella residencia, al fin y al cabo nada importaba ya, sus 86 años y su mente lúcida eran suficientes para darse cuenta que su vida ya estaba en el último tramo de la recta final; por eso su única preocupación era de qué forma moriría, sobre todo si abrazaría la fe católica en la que nació y creció, o por el contrario seguiría apartado de la religión como lo estaba desde hacía tantos años.
Todos los días en su paseo por los jardines de aquella residencia meditaba profundamente sobre todo esto. Por una parte se aferraba a la idea de la resurrección, de una vida mejor después del duro caminar por ésta; de no terminar del todo con su muerte… Por otro lado, pensaba que todo eso eran cosas de curas, cuentos y fantasías sin base científica alguna que utilizaba el clero para vivir ellos muy bien a costa de los demás. Don Gaspar tenía la cabeza hecha un lío, no sabía para donde inclinarse. No obstante, pensó, gastaría la poca vista que le quedaba en profundizar en las lecturas teológicas que le llevarían a tomar una decisión final.
Decidido a ello echó mano de una vieja Biblia que tenía guardada en una maleta y la puso en su mesita de noche. Después encargó algunos títulos a Ambrosio, un celador que hacía algunas compras por encargo de los residentes.
Gaspar aprovechaba los paseos para meditar sobre lo que había leído en su habitación. Así pasaron algunos meses, su lucha interna seguía igual, por un lado lo que leía no acababa de convencerle, por otro, buscaba con ansiedad un resquicio de lógica en aquellas lecturas para asirse con fuerza a ellas. El tiempo pasaba y nada conseguía.
Un día llegó a la residencia un nuevo interno, se llamaba Tomás, era muy mayor y sus familiares lo ingresaron porque ya no se podía valer por sí mismo, sin embargo, al igual que don Gaspar tenía la mente muy clara. Don Gaspar se interesó por aquel hombre, le dijeron que no tenía más familia que un hermano y dos sobrinos ya que había pertenecido a una Orden religiosa de la que, sin ser sacerdote, había mantenido el celibato. Don Gaspar enseguida quiso intimar con él, a lo mejor podía sacarle de algunas dudas que tenía sobre todo lo que había leído.
No tardó en hacerse el encontradizo con el nuevo inquilino, aprovechando que éste se encontraba en su silla de ruedas por uno de los pasillos se acercó a él y le saludó.
—Buenos días, ¿qué tal? Me llamo Gaspar, ¿ha encontrado usted bien su habitación y el resto de las instalaciones?
—Buenos días, yo me llamo Tomás, encantado de conocerle. Si señor, me ha gustado la habitación y todo lo demás, gracias.
—Me alegro, yo llevo aquí dos años, no se está mal, la vida un poco monótona pero a nuestra edad… He oído que usted era profesor en un colegio religioso—dijo don Gaspar.
—Si señor, fui profesor de religión en un colegio de los Hermanos Maristas.
Don Gaspar se llevó una gran alegría, ahora si lograba hacer buena amistad con don Tomás podría disiparle las dudas que le asaltaban sobre sus creencias, dejaría pasar algún tiempo para abordar ese tema.
Pasaron algunos días conversando ambos sobre asuntos generales, pero ya no quería esperar más don Gaspar para empezar con la cuestión que le interesaba. Tomó el toro por los cuernos y le espetó:
—Don Tomás, usted como experto en asuntos religiosos podrá aclararme algunos detalles sobre la vida y la muerte…
—No sé, pregunte usted… —respondió don Tomás.
—He leído que la idea de la resurrección de los muertos no aparece en la fe israelita desde el comienzo, se fue fraguando ante la resistencia del ser humano a acabar totalmente con su fallecimiento. Ellos creían que todos los muertos iban al “Sheol” y de allí nunca más saldrían, esa sería su casa por toda la eternidad; pero después se consideró que Dios tenía poder hasta el “Sheol”, por tanto, Yahveh hace morir y hace vivir, hace bajar al “Sehol” y hace subir de él. ¿Es cierto?
—Si señor, así es—respondió don Tomás.
—Dígame, ¿no será que si el hombre no tiene la esperanza de otra vida después de ésta ninguna religión tendría adeptos? —Preguntó don Gaspar.
—No sabría responderle a eso, lo cierto es que poco a poco en el Antiguo Testamento se viene contemplando la idea de la resurrección y llega a su clímax con la resurrección de Cristo. San Pablo dice que si Jesús no ha resucitado “nuestra fe es vana” —respondió don Tomás.
—Entonces San Pablo quiso decir que si la resurrección de Cristo hubiese sido una invención de los apóstoles nada de lo que hizo Jesús en su vida terrenal tendría valor: ni el milagro de las bodas de Canaán, ni la resurrección de Lázaro, ni el andar por encima de las aguas, ni la multiplicación de los panes y los peces…—continuó don Gaspar.
—No exactamente, lo que hizo Jesús en su vida pública fue muy importante, pero si no hubiese resucitado la historia sería distinta—contestó don Tomás que también le apasionaba el tema.
— ¿No cree usted que Dios Creador fue muy cruel dejando morir de esa manera a su hijo en la cruz? ¿Que también lo fue destruyendo Sodoma y Gomorra y mandando el diluvio universal? Entre todos los injustos que murieron habría muchos niños inocentes…
—Querido amigo, entre Dios y nosotros hay mucha distancia, tanta que es imposible que nosotros podamos conocer su realidad. ¿Podría una hormiga conocer nuestra realidad por mucho que se lo propusiera? Nosotros estamos infinitamente más lejos de la realidad divina que las hormigas de la nuestra—respondió don Tomás.
No deseo cansarle más con mis preguntas, otro día seguiremos si le parece bien— dijo don Gaspar.
—Cuando lo desee, pero permítame que le dé un consejo. No espere verdades absolutas en las Escrituras, ni haga planteamientos científicos; si lee con los ojos de la fe y razona con el corazón posiblemente halle la paz que tanto anhela y las respuestas que busca—le dijo a modo de despedida don Tomás.
Don Gaspar se levantó y comenzó a caminar con sus cortos pasos y su viejo bastón meditando todo lo que le había dicho su amigo. Estaba todavía lejos de tomar una opción, aunque las últimas palabras de don Tomás le habían impactado.
* * *
50 AÑOS NO ES NADA
El verano de 1959 fue el que sirvió de preludio a la década prodigiosa de los años 60. El que les escribe, un joven con diecinueve años recién cumplidos, prestaba el servicio militar como voluntario en Madrid. Tras unas maniobras militares que denominaron “Operación Dulcinea”, recorriendo polvorientos campos y caminos manchegos: Albacete —campamento base—, Madridejos, Los Yébenes, Mora de Toledo, El Toboso —pueblo del amor platónico del hidalgo D. Quijote—, y tantos lugares yermos de esa parte de España. Acabadas con éxito, fuimos recompensados todos los participantes con un generoso permiso de verano, dejándome caer —como no podía ser de otra manera— en mi Orihuela. Eran las vísperas de la Feria de agosto.
Aquel verano fue mágico para mí, creo que para mucha gente. La juventud comenzaba a despabilar tras un largo letargo y se palpaba en el pueblo un ambiente inusual. La Feria, que antaño se limitaba al mercado de ganado y algunas atracciones para los niños, se había transformado en un bullicio sin precedentes, las casetas de venta de juguetes y otros artículos formaban dos filas en la avenida de Teodomiro que comenzaban en la puerta del Sanatorio de don Angelino Fons y acababan muy cerca de la Estación de Ferrocarril. Las atracciones eran numerosas, la terraza del Kiosco Medina estaba siempre abarrotada. Aquel año consiguieron un permiso de don Antonio Pujol, director del colegio La Graduada, para realizar en su patio verbenas populares. El Ayuntamiento organizaba concursos todas las tardes: cucañas para los más atrevidos, que trepaban el enjabonado poste con la esperanza de conseguir el pollo o el conejo que había en lo alto, suelta de globos, carreras ciclistas de cintas, carreras de motos, rotura de pucheros con los ojos vendados… La Glorieta, por las noches se convertía en todo un espectáculo de varietés, artistas famosas de aquel tiempo como: Gelu, Serenella, Lolita Garrido, Juanito Segarra, Las hermanas Fleta, Torrebruno, José Guardiola… Todos se dejaban oír, unos personalmente, otros por los altavoces de las distintas atracciones feriales. Pero aquel verano del 59 algo hizo vibrar a la juventud de entonces: El I Festival de la Canción de Benidorm.
El Festival de Benidorm, cuya primera edición fue presentado por el famoso locutor Bobi Deglané, constituyó un rotundo éxito, se alzó con el primer premio la canción Un telegrama, interpretada por la bellísima Monna Bell. La canción fue una locura, se escuchaba por doquier. Pero la juventud quería más, estaba deseosa de modernidad y demandaba ritmos nuevos que dejaran atrás las tristes melodías de Antonio Machín, Juanito Valderrama, Conchita Piquer…, en el otoño de ese mismo año, comenzó a sonar por todas las emisoras españolas las voces de dos chicos barceloneses que fueron el delirio de la juventud durante varias décadas: El Dúo Dinámico.
En la década de los sesenta comenzaron los populares guateques; en los pic kups sólo se escuchaban canciones del Dúo Dinámico, Renato Carosone, Doménico Modugno, Paul Anka, Jimmy Fontana, Los Pekenikes, y otros que trajeron sus ritmos alegres a una juventud que nació en la posguerra y llevaba consigo un lastre de penurias y oscuridades. Los viejos almacenes oriolanos se adornaban con banderitas y bombillas de colores para los bailes de las tardes domingueras. Las chicas comenzaban a acortar sus faldas y la media manga camisera se convirtió en manga japonesa, los escotes se hicieron más generosos… Los chicos cambiaron el entretelado traje de mil rayas por vistosos mambos —prenda amplia de colorines que vestían por fuera del pantalón, influenciados por Pérez Prado y su orquesta—. Los primeros vaqueros hacían su aparición entre los jóvenes más vanguardistas, España en general y, por ende, también Orihuela, cambió de color y de ritmo.
Pero el modernismo fue acaparándolo todo, la humilde bicicleta se iba cambiando por la motocicleta Guzzi, Vespa, Montesa o Lambretta. El modesto chato de vino por el gin tonic y el cubalibre.
Algunos oriolanos pudieron disfrutar —por su proximidad—, de las delicias de la mejor sala de fiestas al aire libre de Europa: El Hort de Baix de Elche, y también de las lujosas instalaciones de El Gallo Rojo, en Campello; en ambas actuaron las mejores atracciones de la época, tanto nacionales como internacionales.
Han transcurrido casi sesenta años, los jóvenes de entonces que hemos tenido suerte nos encontramos aquí para contarlo. No fueron tiempos mejores que estos, no teníamos nada, pero sí éramos ricos en algo de lo que ahora carece la juventud: ilusión y esperanza.
***
MI NEVERA
De pequeño recuerdo la nevera que tenía en casa era un barreño, (balde, como se le llamaba en mi pueblo); en él, una barra de hielo de dos reales a grandes trozos, con sal para que durase más. Dentro un botijo con forma de gallo con abundante de agua y unas gotas de anís; una botella de vino tinto; una sandía y algunos melocotones. Después llegó el progreso, tuvimos una nevera (que no frigorífico), era un pequeño armario metálico de color beige, en la parte superior un depósito de zinc con dos litros de capacidad que servía para almacenar el agua; un serpentín —revoltijo de tubos en forma de tripas— que servía de base para depositar el hielo, por allí discurría el agua hasta un pequeño grifo. En la parte baja, una puerta que daba a un pequeño habitáculo donde apenas se podían poner algunos alimentos, en ese sitio llegaba a duras penas algo de frío.
Después llegó el “superprogreso” que nos arrebató toda aquella magia, a cambio ganamos en comodidad, ya no había que ir a la fábrica a comprar la barra del hielo —que por otra parte era bastante incómodo—. El ASPES, se enchufaba y él solito fabricaba el frío, hacía cubitos y refrigeraba los alimentos, ¡qué maravilla! Eso sí, cada dos o tres días se hacía tanto hielo en el congelador que había que desconectarlo para sacar toda el agua que iba cayendo a un recipiente en la parte baja. A pesar del avance seguía siendo un engorro.
Ahora ya hemos llegado a la cima de la tecnología — ¿o no?—, nuestros frigoríficos tienen departamentos para todo, los abres y no ves nada, pero si sabes donde se encuentran las cosas vas derecho y las sacas. El agua te la puedes servir a través de una pequeña hornacina en el exterior donde sólo tienes que meter el vaso y darle a una palanquita. Algunos hasta avisan cuando te falta algún alimento.
El frigorífico ya no tiene el protagonismo en la casa que tenía la antigua nevera; es tan perfecto que das por hecho su buen funcionamiento. Ocurre igual que con el teléfono, nadie piensa en él, porque siempre esperamos que al descolgarlo funcione.
***